clotilde arias chavarry
La música académica en la Amazonía de Perú: Clotilde Arias Chávarry
En 2024, Perú aún enfrenta el desafío de construir un proyecto nacional que abarque realmente su diversidad cultural. Las narrativas oficialistas, que promueven una nación integrada, no logran ocultar las tensiones persistentes con las realidades de los diversos pueblos amazónicos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la música académica peruana, que conserva un catálogo que, década tras década, omite la investigación y la interpretación del vasto patrimonio musical de la selva. Esta omisión reafirma la fragilidad de la visión nacional y, como consecuencia directa, el desinterés por considerar las obras de la música académica de la Amazonía en el mismo repertorio nacional. Ante esta realidad, es necesario recordar a una de las figuras más importantes de la música académica de la selva: Clotilde Arias Chávarry.
Nacida en Iquitos en 1901, Clotilde mostró desde su infancia un notable talento artístico que, gracias a la situación económica de su familia, pudo desarrollar a través de la composición de canciones, la poesía y la pintura. Sin embargo, su crecimiento artístico estuvo marcado por un contexto lleno de contradicciones: una bonanza económica basada en la explotación brutal de indígenas durante el auge cauchero de finales del siglo XIX, cuyas huellas se reflejarían más tarde en sus activismos en favor de la educación bilingüe, los derechos de los pueblos indígenas de las Américas, y, por supuesto, en sus composiciones musicales.
Su situación social y económica le permitió emigrar a Nueva York en 1923, justo cuando Estados Unidos vivía una efervescencia cultural, como el Renacimiento de Harlem y el auge de Broadway. Estas influencias impactaron su desarrollo profesional, pero también la situaron en un contexto que sigue siendo relevante hoy: las sociedades hispanoamericanas exotizadas en tierras norteamericanas o subsumidas bajo narrativas hegemónicas de tendencias imperialistas.
Tras contraer matrimonio con José Anduaga en 1929, abandonó sus estudios formales de música. Desde entonces, Clotilde tuvo que equilibrar sus actividades entre la composición musical y la traducción e interpretación de textos. Se tiene registro a través de la ASCAP (Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores) de más de 80 composiciones originales y, a través de recortes periodísticos y evidencias fotográficas, se sabe de sus lazos amistosos con figuras musicales relevantes de la época, como María Grever, pionera de la canción popular mexicana, y Andy Razaf, letrista de jazz con raíces africanas, entre otros personajes.
A pesar de ser un campo dominado por hombres en esa época, Clotilde tuvo éxito en la publicidad, llegando a ser jefa de publicidad en español para diversas agencias, entre ellas Robert Otto. Allí, no solo tradujo comerciales del inglés al español para marcas como Ford o Coca-Cola, sino que también compuso música para acercar esas marcas a las audiencias hispanohablantes, por lo que se supone, su conocimiento sobre músicas extranjeras fue una ventaja y reflexión al mismo tiempo, para afianzar su técnica compositiva que la llevaron a crear una de sus obras más trascendentales: Huiracocha, canción incaica. Esta pieza fue compuesta en 1941, y notablemente está influenciada por las tendencias estilísticas de la música académica en diálogo con las músicas andinas de la época, o también percibida como música incaica, y como ejemplos se pueden encontrar las diversas grabaciones en discos de carbón de la disquera RCA Víctor durante los años veinte y treinta. Además, esta obra nace en la época del auge de la corriente indigenista y los crecientes movimientos políticos nacionalistas en el Perú, al igual que las obras de Valcárcel, Alomía Robles y otros compositores académicos peruanos. La letra de la composición combina una exaltación y un lamento al Dios Inca, creador del universo, el sol, la luna, las estrellas y la civilización.
En esta década, se registró su cumbre como compositora musical, puesto que según el registro de la ASCAP, compuso música en diversos estilos para diversas editoriales como Caribbean Music Company o Robbins Music Corporation, entre otros, además de una serie de música para comerciales de radio y televisión, conocidas como Jingles. Este cúmulo de trabajos, además de traducciones de libros le abrirían muchas puertas en el campo laboral.
Más tarde, en 1945, fue contratada por el Departamento de Estado para traducir oficialmente al español el himno nacional estadounidense, The Star-Spangled Banner. Este trabajo podría interpretarse, desde la perspectiva contemporánea, como una reafirmación del panamericanismo que Clotilde profesaba debido a su vinculación con los movimientos culturales de la época, o quizás como una complicidad tácita con los discursos imperialistas de la época, coincidiendo con su clase social. Es sin duda, motivo de estudios más profundos, ya que la historia demuestra que muchos artistas durante su vida, cambiaron sus posturas ideológicas y más.
Entonces, la vasta obra de Clotilde Arias, al igual que la de muchos otros compositores y compositoras de la Amazonía, sigue sumida en una aparente oscuridad. A pesar de la creciente presencia de nuevos investigadores peruanos especializados en musicología en la última década, persiste una marginación histórica. Esta omisión evidencia la parcialidad en las miradas de estos nuevos musicólogos peruanos, que todavía alimentan determinados criterios de canonización musical en sus trabajos, y notablemente, invisibilizan el trabajo de las tantas mujeres dentro de la cultura musical peruana. En el caso de Clotilde, su olvido es más un reflejo de la histórica desconexión entre Lima y la Amazonía, como ya se mencionó antes, es una fractura que aún limita el reconocimiento pleno del aporte artístico de esta región en el catálogo nacional.
Entonces, es crucial que los nuevos investigadores dirijan su atención con mayor interés hacia compositores y compositoras académicos de la Amazonía como Clotilde, así como hacia las obras que han legado muchas otras. También es importante cuestionar el compromiso de los intérpretes peruanos por expandir el repertorio de música académica proveniente de todo el territorio nacional, ya que no se puede seguir cometiendo el error de presentar música peruana si esta no incluye también representaciones de la música hecha en la Amazonía. Entonces, este breve texto tiene como objetivo principal evidenciar en parte las exclusiones estructurales que han marcado la historia de la música académica en el Perú, como de invitar a reflexionar e investigar más el panorama musical presente en el vasto territorio amazónico.
Esta foto apareció originalmente en el Movie-Radio Guide del 16 al 22 de marzo de 1942. La leyenda dice: "Clotilde Arias, distinguida compositora peruana, muestra a Terig Tucci, brillante compositor y director argentino, la partitura de su obra orquestal que será transmitida este mes en celebración del Aniversario Amazónico. El señor Tucci es director musical de la red latinoamericana de Columbia."
Libro de recuerdos de Clotilde Arias Chávarry: https://americanhistory.si.edu/documentsgallery/exhibitions/arias/arias_scrapbook.pdf
clotilde arias chavarry
iquitos
música
música académica
música amazónica
música clásica
new york
percy a flores navarro
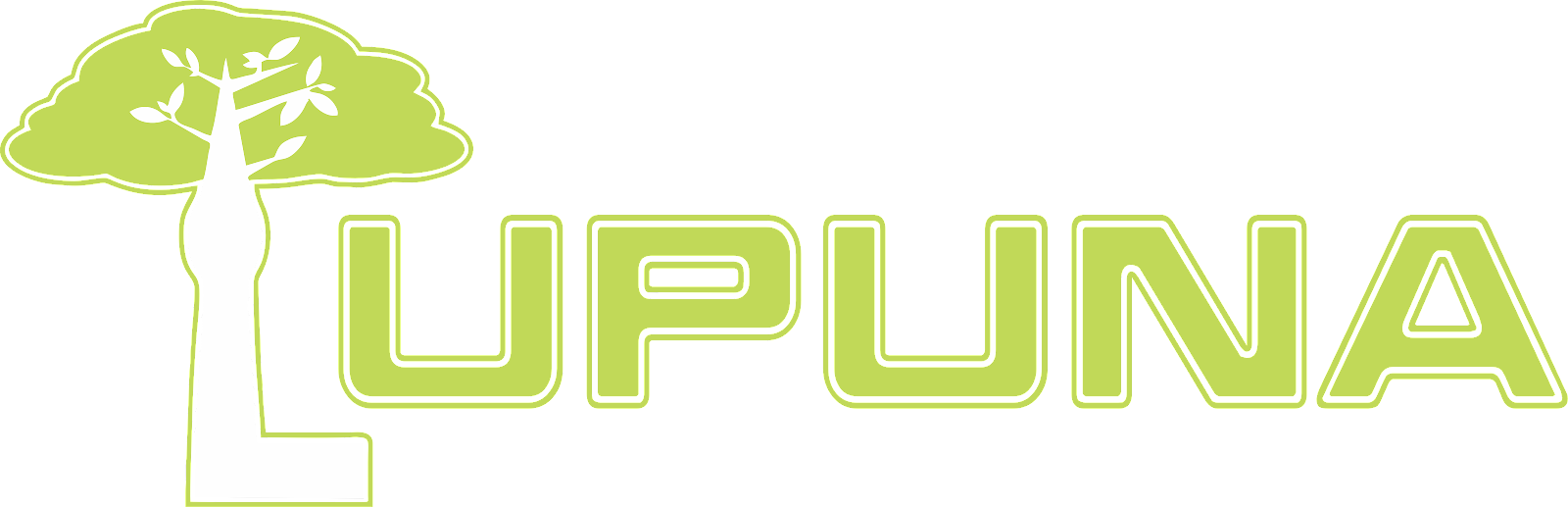






Publicar un comentario
0 Comentarios