Andrés Vargas Pinedo
Una recopilación de culto: El fabuloso sonido de Andrés Vargas Pinedo.
La música en el Perú, tiene el poder de vincularnos con ciertas regiones. En el caso de la amazonía peruana, existe una melodía que al instante nos permite un viaje a las casas de tapial, al verde de los árboles, al canto de las aves, a la música de los ríos. Esta melodía fue hecha canción y se llama: Alegría en la selva. Su creador es Andrés Vargas Pinedo, un músico nacido en Yurimaguas que desde temprana edad atravesó grandes dificultades, pues nunca pudo ver el mundo a través de sus ojos, en cambio, pudo tocar los corazones amazónicos a través de su quena.
Durante la década del 60, numerosos conjuntos típicos se formaron en diversas regiones como Loreto, San Martín, Ucayali, etc. Justamente en Loreto, aparecieron conjuntos que hoy han sido escuchados en el mundo entero. Por ejemplo, Los solteritos de Eliseo Reátegui, Flor del oriente de Esther Yépez, Los amazónicos, entre otras agrupaciones que sintetizaban el diálogo entre las músicas tradicionales de las comunidades nativas y los contextos festivos del mundo urbano y moderno. En San Martín, por ejemplo, los conjuntos típicos tampoco tardaron en aparecer en esta década, pero lo hicieron con mayor frecuencia dentro de las comunidades nativas, por ello quizás, hubieron escasas apariciones en la industria de la música grabada, que vale aclarar, solo era posible en la capital, Lima. Por otro lado, se debe comprender que estos grupos humanos siempre existieron en las regiones amazónicas, pero no se conocían como conjuntos típicos. Es gracias a la industria que fueron reconocidos como tales, pese a que ya hubo una ruptura entre las orquestas musicales y los conjuntos típicos desde las décadas del 20 en adelante (Flores, 2020).
Entonces, Andrés aparece como integrante del conjunto típico Corazón de la selva, y algunos años posteriores fundaría su propio conjunto típico: Los pihuichos de la selva. En este último conjunto es donde logró definir y consolidar su proceso creativo a través de las prestaciones de instrumentos musicales, melodías y ritmos tanto de la música tradicional amazónica como también de las influencias que llegaban desde los andes, la costa y el resto de la amazonía continental. Recordemos que Iquitos era una metrópolis en aquellas épocas, por lo que es necesario reflexionar sobre la fuerte influencia de un cúmulo de músicas, incluso, aquellas que se interpretaban en la época colonial. Asimismo, existieron músicas que llegaron con las gentes de África, y que en un primer momento fueron esclavizadas en los sembríos de yuca, arroz, algodón, etc, a lo largo de la región amazónica, según algunas crónicas y los censos por parte de la iglesia católica en el Perú (León, 2014). Esto y mucho más nutrió y formó a aquello que suena y se conoce actualmente como música popular amazónica, y nunca debe ser olvidada.
(Foto: Raúl García)
El estilo de Andrés es reconocible cuando uno escucha a los conjuntos típicos Corazón de la selva y Los pihuichos de la selva, porque en ambos conjuntos, Andrés fue el quenista principal y además, autor de las piezas. Esto sucedía desde mediados de la década del 60 y 70. Sin embargo, el reconocimiento a su persona por tan importante aporte en la difusión y la creación del estilo musical que seguirían después los diversos conjuntos típicos de la amazonía siempre fue insuficiente. Pese a ello y después de muchos años, Andrés y su música han sido introducidos nuevamente al mundo a través de una reedición en disco de vinilo con todos los audios remasterizados desde las cintas matrices en las cuales fueron grabadas. Este producto fue posible como parte de un Proyecto beneficiario de los Estímulos económicos para la cultura del Ministerio de cultura.
Finalmente, El fabuloso sonido de Andrés Vargas Pinedo es una obra de culto, porque dentro de las 15 composiciones del autor se distinguen muchas tradiciones, y sobre todo, mucha historia de la amazonía peruana contadas a través de una quena.
Esta compilación forma parte del catálogo de Buh records que estará disponible desde el 5 de marzo del presente año. También, se irá informando a través de sus redes sociales. Además, se podrá escuchar este álbum a través de Youtube. Escúchelo aquí.
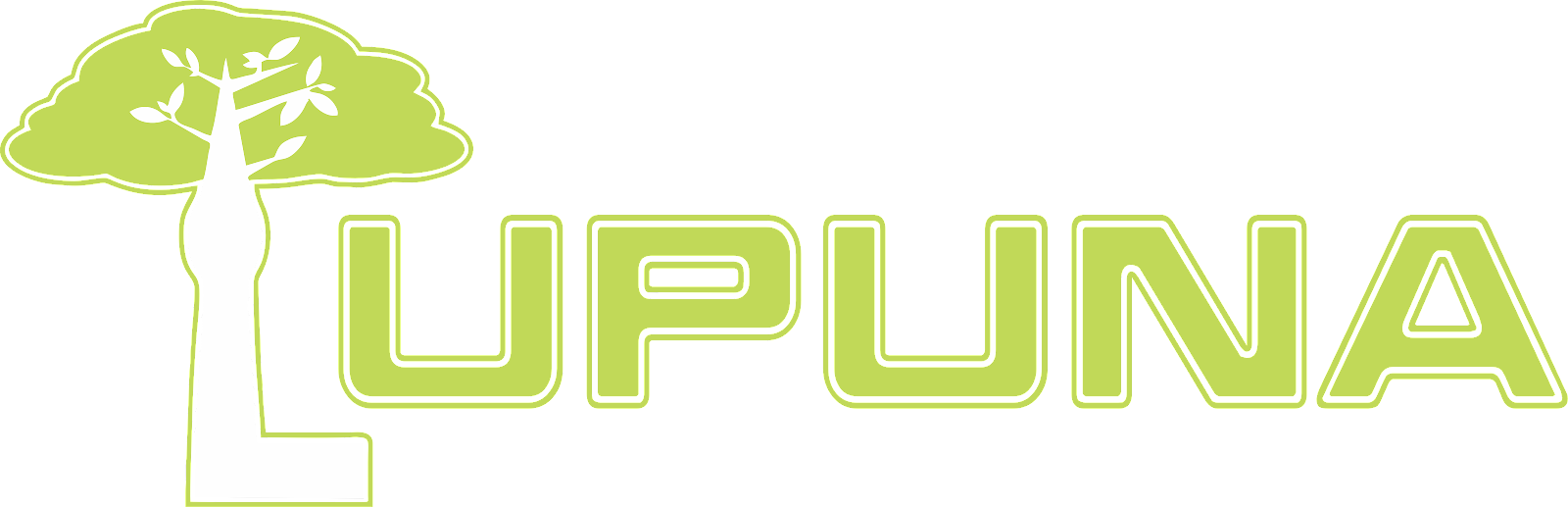






Publicar un comentario
0 Comentarios