El árbol de sodoma
Libros: El árbol de Sodoma
El camino hacia “EL ÁRBOL DE SODOMA” ha sido largo y lento. Desde la primera juventud he vivido con la idea de escribir una novela que al mismo tiempo se iluminara con las cosmogonías de los pueblos oriundos y cerrara con el ciclo de las aventuras rurales. No volver a encarcelar a los indios como las únicas víctimas de la explotación cauchera. Trasladar a quienes habían concebido esos mundos hacia la urbe era el gran desafío. En esas urbes calcinadas estaban los seres de carne y hueso cuyas aventuras cósmicas y terrenales, cómicas y trágicas, pintorescas y cotidianas, algunas veces excepcionales y en otras ruines, era lo que yo pretendía recrear. Lo he intentado varias veces. Algunas de ellas fueron publicadas no sin una acusada precipitación. Por eso la llegada a la primera edición de El árbol de Sodoma, la del 2007, ha estado marcada por varios hitos. “Morir en La Pedrera”, de 1990, es su antecedente visible más lejano. Tras su relectura años más tarde, algo que sólo sé definir como insatisfacción me llevó hacia su reescritura. Su nueva edición cambió incluso de título: “Nadie escucha el canto”, pero la materia ha seguido siendo siempre la misma. Entre tanto, en una edición que nunca llegó más allá de unos cuantos amigos de Pucallpa apareció “Ángeles y diablos de Mayushín”. Así y todo, quedaba planteado el propósito, el escenario y los protagonistas de mis obsesiones. Ese anhelo de no anclar las historias en el paisajismo vendría a ser con el correr del tiempo “El Árbol de Sodoma”. Ahora, gracias la inteligencia del poeta y editor Harold Alva, la novela vuelve a su concepción primigenia, un tríptico habitado por la ambición de un retablo sagrado: “Un Buick negro de alerones cromados”, “La Compañía del Alto Putumayo”, “Nadie escucha el canto”. Cada segmento, cada cuerpo, se puede leer independientemente. Pero el conjunto es el anhelo. En cada uno, el personaje masculino es el mismo. Y en cada uno el personaje femenino también. Pero en diferentes momentos de la existencia. Son seres que han ido mutando por los efectos de la vida. Van mutando ellos y los personajes que los rodean dentro de los escenarios en los que se mueven: Lima, Iquitos, Mayushín, Madrid y Barcelona. Pero el escenario fundamental es Mayushín, tierra colorada o tierra del diablo, si se quiere, en lengua shipiba. Ciudades o espacios más o menos inventados para que dentro de ellos se despliegue el drama de los personajes. Las mutaciones de éstos van desde la adolescencia en la que algunos de ellos fueron miembros de un grupo de amigos, “Los Tigres”, muchos de ellos enamorados de la misma "Musa". Él es un pintor amazónico sumido en la bohemia de Lima. Él es un artista acusado de terrorista en los primeros años de la violencia que terminaría por desplegarse a lo largo de todo el país. Él es un peruano sumido en los trabajos oscuros de la inmigración en España. Ella es hija de una antigua familia de caucheros. Ella es una estudiante de ciencias médicas en Lima. Ella es amante de un traficante de droga. Y de por medio también está la historia negra del incesto. Un mundo revelador de la "realidad" amazónica. En el fondo subyace la leyenda del pishtaco, las diferentes versiones del sacamantecas y sus implicaciones en el sombrío caso del tráfico de niños. En el fondo del conjunto resuena la voz del Yobe shipibo, es decir del maestro de ceremonias en los rituales shamánicos.
(Jorge Najar, París, diciembre de 2014)
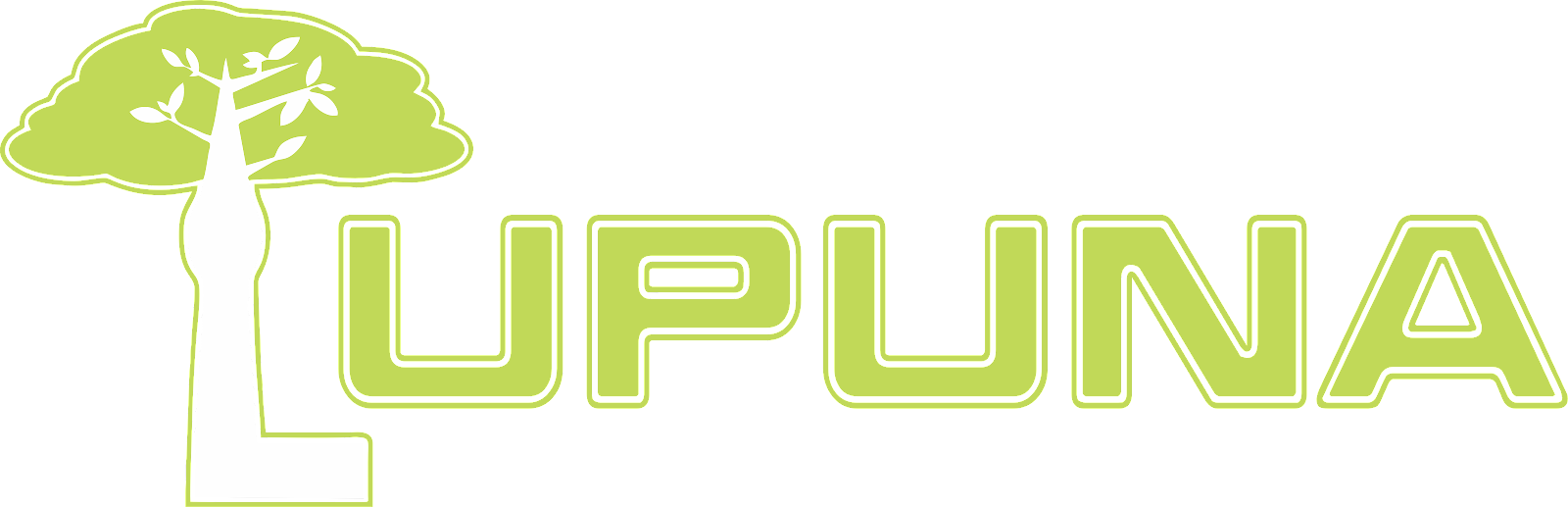





Publicar un comentario
0 Comentarios