Utopías y desvaríos
Utopías y desvaríos (29)
Unas personas que vinieron a visitar esta ciudad, hace unos días, tuvieron el honor y la gran satisfacción de disfrutar de mi compañía. Les di ese lujo sin costo alguno, porque así soy, exagerado en los buenos tratos, obsequioso. Por supuesto que si hubiese sido de otra forma, ni con todo el dinero del mundo habrían alcanzado a pagarme semejante privilegio.
Estas visitas (eran dos mujeres extranjeras, por cierto), a veces inconformes, o asustadas o con ganas de ofender al resto, anduvieron varios días dichosas de cruzarse con paisajes nuevos. De más está decir que cuando yo las abordaba, me miraban siempre con admiración, encandiladas por tenerme cerca; aunque la verdad, a veces me ha parecido que se reían de mi agraciado rostro, incluso he notado que en sus hermosas caras, en algún momento, se leía el siguiente cartel “con esa cara sos un pedo de risa”.
Al punto. Sucedió que alguna persona, mientras tomaban café en el mercado central, les estuvo contando acerca de un suceso extraordinario. Les dijo que una boa gigantesca se había comido un turista, en una laguna muy conocida. Ellas creyeron el cuento, pues esta persona, aseguraba que la noticia había salido en todos los periódicos. “¿Será cierto?”, me preguntaron luego. Yo me recontraexcreté de risa, al punto de sentirme culpable por aquella tragedia, pues, en efecto, un hombre procedente de otro país había desaparecido en esa laguna y nadie aún sabía su paradero. Nada más dijeron ellas, pero al día siguiente me salieron con otro cuento: no había sido una boa sino una sirena la culpable de la desaparición del turista. Y que todos sabían, estaba clarísimo. “¡Imposible!”, me impuse. “¿Por qué imposible?”, me respondieron al instante y casi al unísono. Tras unos segundos de silencio, los suficientes para generarles ansiedad, así les hablé: “Las sirenas sí existen en las profundidades de las lagunas y ríos, solo que nadie las puede ver porque nunca salen a la superficie, menos aún para ir a buscar hombres. O ustedes, si fuese a la inversa, ¿serían capaces de raptar a algún animal acuático con apariencia humana, para buscar el placer únicamente? Ese pobre hombre debió ahogarse, es lo más probable”.
Con la desilusión de un entusiasmo muerto, prestas a decirme “peruano boludo, no jodás la historia, queremos creerla”, vi que se incomodaban un poco. “¿Nadie ha visto a una sirena entonces?”, me preguntó una de ellas. Y yo: “como les dije, no salen a la superficie; sin embargo, conozco la historia de una que sí lo hace. Esta es diferente, muchos ya la han visto. Es bonita, de ojos penetrantes, busto emancipado y labios rojos. Pero el detalle más saltante que la diferencia del resto, es que esta sirena es Down. Sí, padece el síndrome de Down…” No sé qué pasó luego, dos hipótesis tengo: o ellas se fueron de mi lado, molestas por haber visto algún excremento canino que nunca faltan por las calles de esta ciudad, o ambas tuvieron alguna indigestión por haber comido carne silvestre. Sea como fuere, mientras se iban de mi lado, una de las palabras que oí claramente, fue “mierda”, ¿de la que huían?, ¿de la que anhelaban deshacerse? Realmente las vi alejarse sumidas en un gran enfado.
Al día siguiente nos volvimos a ver; esta vez, fuimos a una caída de agua. Mucha gente, naturaleza, aire puro, ¡un lugar que las encantó! Más impresionante les pareció la leyenda del lugar, una que está escrita en un pequeño panel celeste, por lo menos a cincuenta metros antes de llegar. “¡Qué lindo! ¿Y es cierto?”, oí una pregunta. Que una mujer se convierta en una catarata de agua, como cuenta esta leyenda, debe de ser lo más normal en otros países, sino no hubiese duda alguna a semejante absurdo. “No exactamente: en realidad así no fue”, me atreví a decirles. Y a continuación, a insistencia, conté la verdadera historia: “Antes de que existiera todo este lugar, aquí vivía una mujer muy hermosa. Era la hija de quien gobernaba estas tierras, un kuraka (jefe) muy poderoso y temido. No era casta como refiere el texto que leyeron; por el contrario, su apego al goce frisaba lo exagerado. Un día se apareció un varón enorme, fuerte, blanco, o sea un vikingo, y la poseyó con furia, mejor que los otros cientos de eventuales amantes que había tenido hasta entonces. A partir de ese día, no se dejó tocar de nadie más. El padre, en tanto, que la creyó pura hasta verla acompañada de este foráneo, se puso triste y tuvo mucha cólera. “O nos entregas al blanquito y dejas que nos lo comamos, o asumes las consecuencias de tu falta”, le advirtió una última vez. Lo demás ya se sabe: ella se negó y entonces el padre la convirtió en una majestuosa catarata. Así fue.”
Al término de mi relato, tras una meditación sincera, alguna dijo: “quiero un vikingo así”. Obvie el comentario, y así hablé: “La historia que les he contado, no acabó ahí. El vikingo buscó a su amada por la montaña, por las orillas de los ríos, debajo de las rocas, entre las raíces de los árboles… No la volvió a ver. Un día se acercó a la comunidad en donde la conoció, a preguntar por ella, entristecido. No le dieron razón alguna; más bien lo violaron con insistencia, repetidas veces. Más tarde le dijeron “vete, eres libre”; pero él no se fue, se quedó a morir con heroísmo. Dicen que cada vez que le ultrajaban, cerraba los ojos e imaginaba ser la mujer que perdió, para que a través de él no muriera su recuerdo”. Las dejé pensando; yo, en tanto, me regresé a casa. (M.V.)
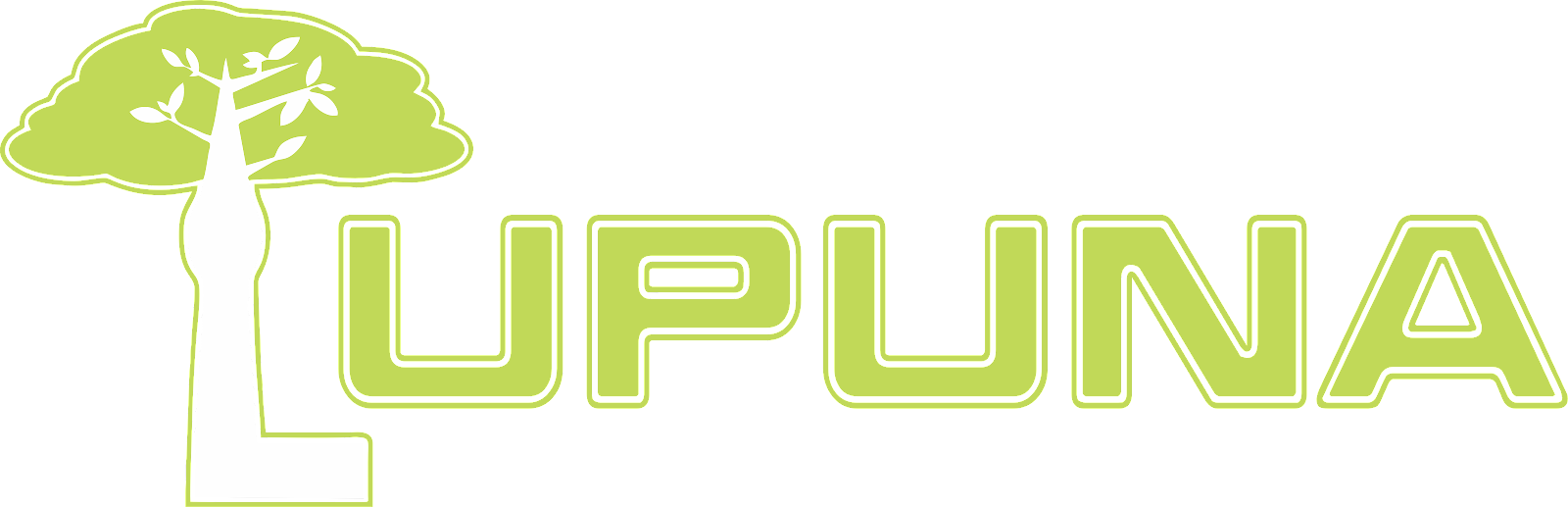






Publicar un comentario
0 Comentarios