La invención de la soledad
Escribe: Patrick Pareja.
Se dice que si te identificas con el personaje (con
su tragedia, sus costumbres, sus reflexiones, sus actitudes o su estupidez), se
genera una estrecha relación de amistad, de compañerismo. Sientes una conexión
y aceptas su destino. Es como si los hechos o las situaciones que le ocurren
fueran similares a los tuyos, como si te los hubieran arrancado del pasado.
Este es el
caso —al menos el mío— de La invención de la soledad, de Paul Auster. La
novela, publicada en 1982, es un testimonio para pesimistas. Es una historia
que, desde la primera página, te encamina hacia la desolación: «Podemos aceptar
con resignación la muerte que sobreviene después de una larga enfermedad, e
incluso la accidental podemos achacarla al destino; pero cuando un hombre muere
sin causa aparente, cuando un hombre muere simplemente porque es un hombre, nos
acerca tanto a la frontera invisible entre la vida y la muerte que no sabemos
de qué lado nos encontramos».
Paul Auster
arremete contra la ausencia del padre —no lo típico que se encuentra en muchos
libros: el abandono y la irresponsabilidad—, contra el individuo que está
presente, pero que hace poco por hacerse notar, que prefiere ser un fantasma o
un calambre. Un tipo que busca apartarse de lo que hace el hijo, que no le
interesa el futuro, que solo quiere espacio para sí mismo, encerrado en la
soberbia, en la soledad. Y es, precisamente, un individuo que podría estar, en
este instante, en casa, o que es pariente de muchos.
Esta novela
conmociona, duele, te arrincona. Tiene dos partes. La primera, «Retrato de un
hombre invisible», es la cereza agria en la punta del pastel. El narrador no se
reprime, dice lo que piensa y lo que debería decirse frente a frente. Hay una
rabia contenida, un tufo de maldad, de cobardía, porque sólo te queda respirar
y estar furioso hasta que se acabe.
A modo de
autobiografía, el narrador se desviste y se desprende de la intimidad, de esas
costuras que no queremos que se noten, pero que se abren con el paso de los
años, por la vejez, por el aguante, por el silencio; eso que nos encanta
ocultar por temor a la burla, al qué dirán. Las reflexiones emocionan y hieren,
y, de alguna forma, es una guía, un guiño que ayuda a repasar el rol de padre,
en si lo estás haciendo bien o eres uno más del montón.
La causa
principal, el hilo conductor con el que arranca el testimonio y que viene como
un puñetazo, es la muerte del padre. Hasta aquí, la sensación de pérdida no es
profunda, pero si te adentras en la lectura, las páginas te oprimen, la
nostalgia es un demonio, te domina la cólera, el mal carácter, quieres ver
llanto, dolor, y pides compasión.
Por otro
lado, la segunda parte, «El libro de la memoria», no alcanza a cubrir las
expectativas, lo que deliciosamente está contado en la primera.
«El libro de
la memoria» son evocaciones ácidas, composiciones y cuestionamientos sobre la
soledad y el desamparo. El autor lo cambia todo, desde el narrador (tercera
persona) hasta las anotaciones (lo que le ayuda a construir el libro o a ser
escritor) basadas en autores, eventos, artistas y obras que le ayudan a
componer los trece volúmenes en el que está dividido.
Tengo la
sensación de que me quedé a medio camino. Al inicio, durante más de cien
páginas, estaba en el limbo, daba vueltas con el corazón en la mano, en un
naufragio, pensando en dejarme llevar por la corriente. Y estaba a punto de
hacerlo. Pero el desear más de lo mismo, la conclusión para cerrar el capítulo
fue una ilusión, un invento de la soledad; me hizo cambiar de hábito, evité el
naufragio, volví a la realidad, nadé.
¿Es tal vez
el hecho de que nos fascina navegar en la ruina de los demás o en una historia
bien contada? Y no cabe duda, Paul Auster deja un libro de cabecera para la
posteridad.
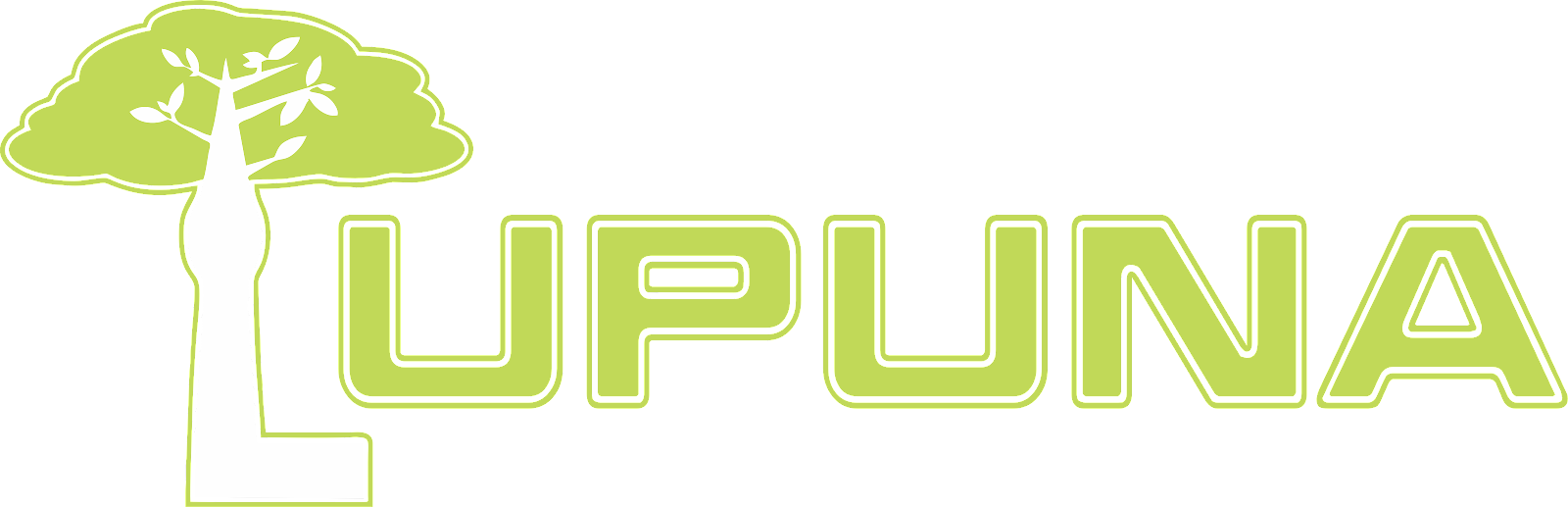






Publicar un comentario
0 Comentarios