Artículos
Opinión: Literatura ucayalina
Retos y posibilidades de la literatura ucayalina contemporánea
Escribe: Oscar Barreto Linares
Señores, el Perú es un país amazónico. El 62% de su territorio está cubierto por la selva lluviosa del Amazonas, espacio geográfico que alberga a 42 grupos etnolingüísticos derivados de las familias lingüísticas Arahuaca, Cahuapana, Harakmet, Huitoto, Jíbaro, Pano, Peba yagua, Quechua, Tacana, Tucano, Tupi-guaraní, Zaparo y un pequeño grupo aún sin clasificar. Todas estas poblaciones han desarrollado, a lo largo de su existencia, un sistema cultural que conecta lenguas, costumbres, festividades y explicaciones sobre su propio origen, su relación con el medio ambiente y las causas de los fenómenos naturales.
La Amazonía peruana es una extensa, fértil, agreste y sorprendente región en la que además coexisten una multitud de especies de flora y fauna, que todavía no son conocidas en su totalidad. De esta megadiversidad de seres vivos podemos resaltar a los más emblemáticos, como son la serpiente shushupe, la más venenosa del continente; el poderoso, astuto, desgarrador otorongo; la inmensa pero cada vez menos frecuente lupuna, un árbol frondoso de más de 2 metros de diámetro y de hasta 40 metros de altura; los coloridos guacamayos, papagayos y tucanes; las nutrias; los delfines de río; los bocholochos; los tuyuyos; las pirañas, o pañas; los lagartos y caimanes; los paiches, que son la segunda especie de agua dulce más grande del mundo; los dorados; las corvinas; los bagres; las sachapapas; los dale-dales; los panes del árbol; las guabas; los caimitos, entre otros.
Esta copiosa cantidad de seres vivos se distribuyen en cinco regiones político-geográficas: Loreto, Madre de Dios, Amazonas, San Martín y Ucayali. La última de éstas es mi hogar y hogar de la familia lingüística Pano, de la que se desprenden los grupos étnicos Amahuaca, Capanahua, Cashibo-cacataibo, Cashinahua, Isconahua, Mayo-pisabo, Mayoruna, Nahua, Sharanahua, Shipibo-conibo y Yaminahua.
La población originaria con mayor cantidad de habitantes y mayores estudios sobre la misma es la shipibo-conibo. Muchos de sus integrantes se han asimilado a la sociedad mestiza de la región, y han aportado, más que sus incipientes manifestaciones culturales, su lengua, cuyas palabras contienen figuras llenas de gracia e imaginación.
La región Ucayali, especialmente Pucallpa, es asimismo hogar de un buen porcentaje de descendientes de brasileños, japoneses e italianos. También habita en ella un significativo porcentaje de pobladores de las regiones aledañas, que llegan atraídos por la libertad que se siente en su espacio geográfico, libertad que se traduce en un relajo de los corsés y prejuicios que dejó la sociedad virreinal; y atraídos además por sus riquezas naturales y por sus posibilidades de progreso económico.
Existe mucho debate sobre la fecha de fundación de la ciudad, así como de su fundador. Pero, intentando una posición conciliadora, se puede decir que ésta habría ocurrido el 13 de octubre de 1888, por tres personas: Eduardo del Águila Tello, Agustín Cáuper Videira y Antonio Maya de Britto. Con ellos llegó, en las décadas siguientes, una gran cantidad de pobladores sanmartinenses, quienes nos legaron comidas como el juane y la cecina, bailes como el sitaracuy, changanacuy y chimaichi, y quizás también el nombre de la ciudad. Pucallpa es un vocablo quechua que significa tierra colorada y cuyo equivalente en idioma shipibo-conibo es MayJoshin.
En suma, la identidad regional ucayalina tiene influencia sanmartinense. O tenía, ya que desde 1990 hasta la actualidad se ha producido una gran migración de personas de diferentes regiones del Perú, como ya lo he indicado. Y esto ha creado un crecimiento demográfico excesivo y desordenado, que adicionalmente terminó por borrar la identidad regional. Lamentablemente.
Pucallpa es una ciudad con muchas posibilidades, como bien lo supo apreciar el Padre José Ignacio Aguerrizabal, en la primera mitad del siglo pasado. Y son esas posibilidades las que encandilan a los escritores. Además de todas las riquezas que he señalado, en estas tierras encontramos espacio para las creencias y mitos, como los del bufeo colorado, la lamparilla, el chullachaqui, la runamula, el tunchi, la anaconda y muchos más. Asimismo, encontramos el encanto de navegar por sus aguas de diferentes colores, la magia y el pavor de pasar días y noches internado en sus bosques, la delicia que significa bañarse en sus ríos y cochas, la paz que nos brinda observar el ocaso en el lago de Yarinacocha, la dicha de amar a sus mujeres, tan peculiares, la alegría de narrar sobre su cielo, el fastidio que significa escribir con tanto calor, la tristeza de contar sobre las lluvias torrenciales, cada vez menores y más espaciadas, la decepción y rabia que nos deja el escribir sobre la ambición desmedida de sus gobernantes, así como su ignorancia y la ignorancia de sus pobladores, la frustración que implica contar sobre la galopante destrucción de sus bosques, sobre la influencia nociva de los medios de comunicación, de la ingente cantidad de negocios grandes y nuevos, que solo buscan obtener réditos, o de la falta de identidad de sus pobladores, que se van buscando y transformando a ciegas.
En ese sentido, la capacidad de aprehender y detallar con fidelidad todos estos temas, son, señores, los retos y posibilidades de la literatura ucayalina contemporánea. //
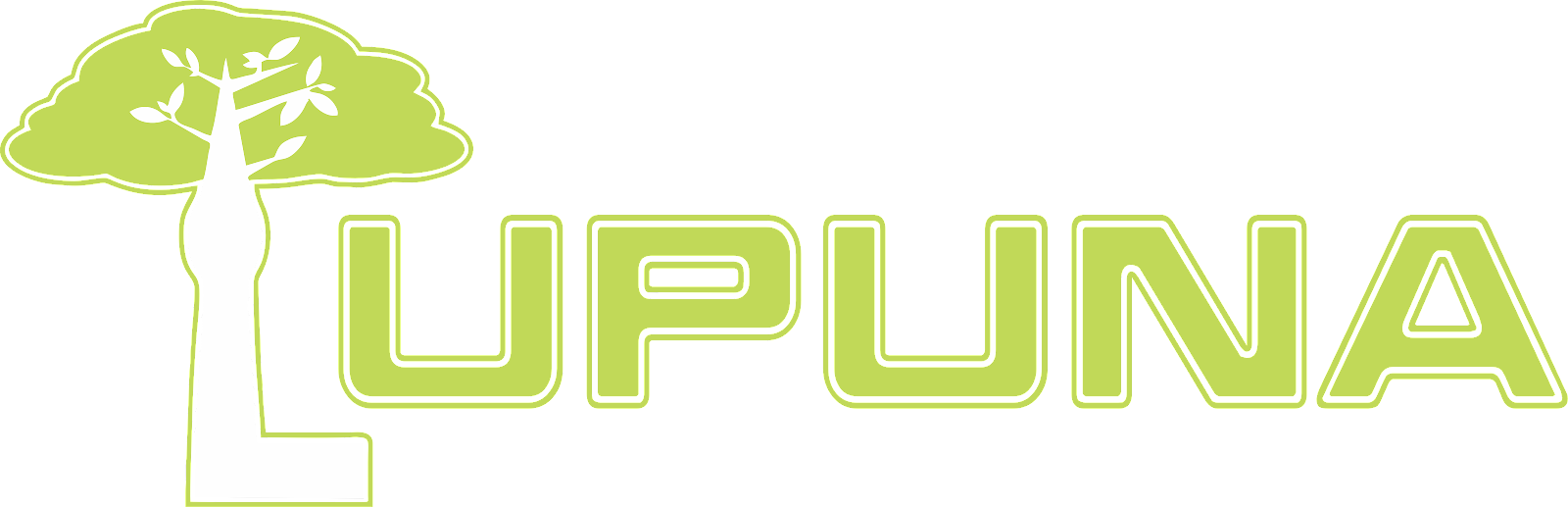






Publicar un comentario
0 Comentarios