Cuentos
Cuento: El anillo
El anillo
Escribe: Werner Bartra Padilla
Las gotas de sudor invadían su frente, sus cabellos, su espalda. El suéter estaba empapado. Tuvo que quitárselo. Julio Mariño sintió por primera vez que el escalofrío recorría, sin consideración alguna, toda su columna vertebral. Se controló. Ante sus ojos tenía el ataúd cubierto todavía de tierra, que a pesar de la luz del alba no se distinguía en forma nítida. Dio otro golpe con la pala. El cajón no se abrió. Recordó que sus ojos tampoco quisieron abrirse frente al mismo féretro diez días antes cuando este descansaba, descubierto, en el atril mortuorio.
Le había invitado un amigo. La viuda que yacía dentro, había morado cerca al cementerio. El pavor fue cediendo a la curiosidad. Su amigo le dijo que se fijara en el dedo anular derecho. Al abrir los ojos observó, un poco sorprendido, que las facciones de la muerta representaban a lo mucho unos cuarenta años más o menos. Él se la había imaginado mucho mayor. Era la viuda que más historias de amor había inspirado en la ciudad. Historias que no tenían asidero porque su austera vida, casi monacal, cerraba la boca hasta al más retorcido mal pensado. Parecía que los rumores eran invenciones de otras viudas que no habían tenido tanto éxito en su condición de tales. Julio bajó la mirada hacia sus manos y descubrió lo que buscaba. Era cierto. Estaba allí. Un anillo de oro puro, con incrustaciones de rubíes, esmeraldas y espinelas, cuyas reverberaciones le daban un escalofriante toque de vida a la urna. Quizás la única extravagancia de la mujer había sido su pedido de que la inhumaran con esa joya. Pensó, con cierto humor negro, que vendiendo ese anillo podría arreglar su mototaxi y salir de la pobreza de una vez por todas. Nunca imaginó que las circunstancias le obligarían, diez días después, a ejecutar su pensamiento. Dio otro golpe con la pala en la parte superior del ataúd. Un vaho nauseabundo se abrió paso por el resquicio que dejó la pala.
—Mierda —masculló entre dientes.
Le dio náuseas. Usó su pañuelo para cubrirse la nariz. Abrió por completo el féretro. El espectáculo fue espeluznante. El rostro de la mujer estaba infestado de gusanos. Algunos de ellos salían por la cuenca de sus ojos. Sin embargo, el resto del cuerpo no se había corrompido todavía. Se apreciaba el cabello intacto con extraño color rojizo. Sus carnes estaban apenas tironeadas. Sin perder tiempo, dominando el asco que la escena le provocaba, se inclinó e intentó arrancar el anillo. Haló con fuerza y no lo consiguió. Volvió a tirar de la joya en forma frenética y tampoco se desprendió del anular de la viuda. Tomó la pala, la levantó a media altura, apuntó y con un golpe seco cercenó el dedo del cadáver. El anular con el aro rodaron por un costado. Con prisa cogió y arrancó el anillo. Lo guardó sin limpiar las costras de carne que aún estaban adheridas en el contorno de la alhaja. La luz del día ya se había enseñoreado en el campo santo. Tapó como pudo la tumba y huyó.
No fue difícil vender la joya en el mercado negro. Con lo que le dieron bastó para comprar las medicinas que su hija necesitaba para no perecer. Recordó que fue la enfermedad de su niña el acicate final para consumar el hecho. Se acordó, también, que gracias a la venta del anillo él pudo arreglar su vehículo con el que estaba trabajando, ahora, en las arterias de Iquitos. Ciudad que, a pesar de sus infortunios personales o precisamente por ellos, quería mucho. En su recorrido laboral saboreaba con fruición el olor a polvo, fritanga y humo de sus calles que, en muchas ocasiones, se mezclaba con el miasma de los desagües y basurales. Era feliz. Aquel suceso de su pasado, si bien no estaba del todo olvidado, no le preocupaba ya en absoluto. Además ya habían transcurrido casi dos años de los hechos. La arenisca de las vías, cegaba, por instantes, sus ojos. Se prometió comprar pronto gafas protectoras. Casi siempre hacía esa promesa que, en forma invariable, olvidaba cumplir. De pronto, en la intersección de la avenida Tacna con el jirón Putumayo, una señora alzó la mano. Le solicitaba el servicio de mototaxi. Eran ya unos minutos después de las doce de la noche. Julio no se inmutó al ver a la mujer ataviada como una novia. Inclusive, el velo le tapaba parte de la cara. Estaba en Iquitos y, en una ciudad como esta, él había visto cosas mucho más insólitas. El trabajo no había dado buenos resultados ese día. La señora se subió al vehículo y ni siquiera negoció el precio del pasaje. Julio se encogió de hombros y enrumbó al lugar indicado.
—¡Lléveme al cementerio! —le había dicho la mujer.
Su voz era normal y la orden no era absurda porque el cementerio se ubicaba en zona urbana. Lo lamentable, para Julio, es que el tramo no estaba muy alejado. Pensó, sin embargo, que teniendo en cuenta la hora, podía cobrar el doble del pasaje normal. El vehículo estaba ya en las inmediaciones del camposanto y su eventual ocupante no daba muestras de querer apearse.
—¡Pare aquí! —le dijo de pronto.
Estaban exactamente frente a la puerta de ingreso al cementerio. La mujer preguntó por le precio del pasaje. Julio contestó como lo había planeado. Ella entonces alzó, en forma casi imperceptible, el velo de su rostro. Esbozó una sonrisa y replicó:
—¡Debería darte vergüenza cobrarme porque yo ya te di mucho más!
Julio iba a responderla cuando la vio levantar la mano derecha —percatándose que no tenía el dedo anular— al mismo tiempo que prorrumpía en una carcajada sobrenatural y pavorosa, desapareciendo para siempre por los barrotes de la puerta.
Al día siguiente, al rayar la aurora, un vagabundo se detuvo un instante a contemplar a un chofer que dormía suelto de huesos sobre el mando de su vehículo mal estacionado. Se acercó y cayó en la cuenta que en realidad no dormía sino que estaba muerto. Su boca estaba cubierta por una sustancia blanquecina como espuma de afeitar. El vagabundo no se asustó. Giró la cabeza hacia ambos lados de la avenida. No vio a nadie. Empezó a rebuscarle los bolsillos. No encontró nada. De pronto reparó en su mano derecha. En el dedo anular tenía un anillo de oro puro con incrustaciones de rubíes, esmeraldas y espinelas. Quiso arrancarlo pero no pudo. Forcejeó un poco más pero no había manera de sacarlo. Volvió a mirar a todos lados. No había nadie alrededor. Extrajo, de alguna parte de su pantalón, una navaja y de un solo tajo cortó el dedo.
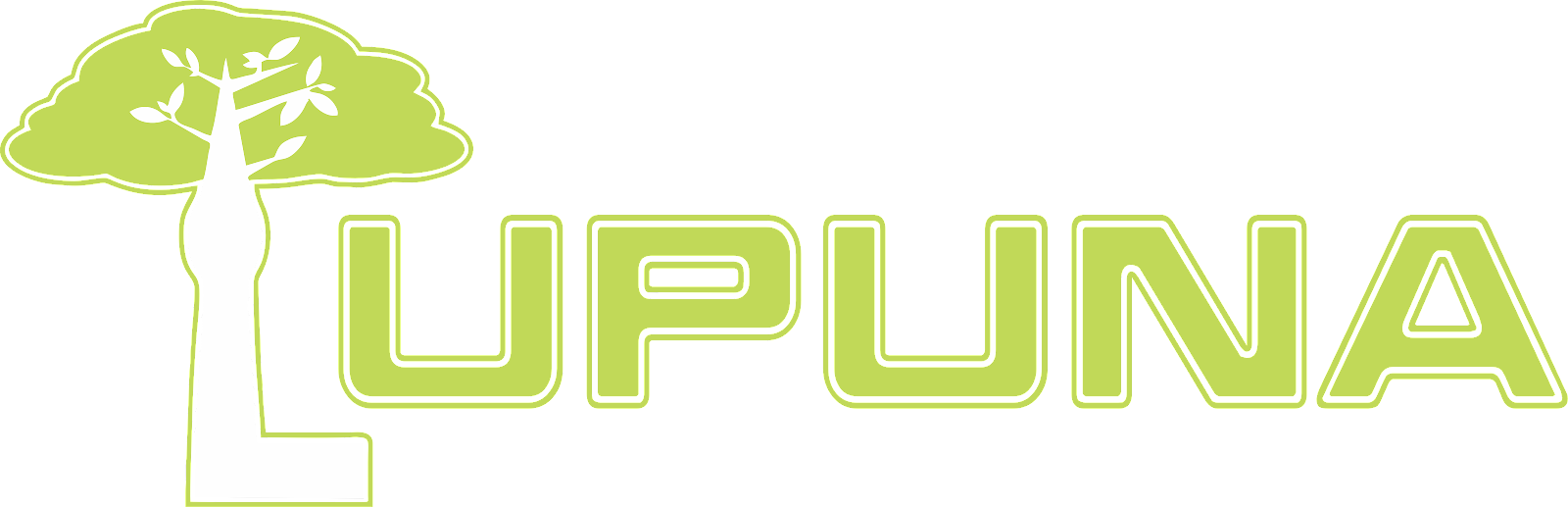






Publicar un comentario
0 Comentarios