Miuler Vásquez González
Relato: Yakuruna
Yakuruna
(Fragmento)
Un hombre yacía sentado en una roca, cerca de una gran cascada. Miraba a un punto fijo, por entre la caída de agua, muy atento a lo que pudiera suceder. No, todavía no se iría, le quedaba mucho por ver: aunque todo lucía conforme, en la parte más espumosa de la orilla de aquel riachuelo, que era la continuación de la cascada, cerca de unas piedras semicirculares y a unos veinte metros de donde él se encontraba, unas ropas manchadas con sangre y los restos del cadáver de un niño de por lo menos diez años, le obligaban a no voltear la mirada.
Detrás de él, y de los árboles, se ocultaba el sol de la tarde. Detrás, también, la silueta de una bestia negra, agazapada debajo de unas raíces prominentes, silenciosa, detenida en la sombra y al acecho, respiraba con sobriedad, atenta a todo movimiento.
La bestia era un yanapuma, o runapuma, de tamaño colosal; este animal recorre solitario la vastedad de la selva, todo el tiempo por pasajes umbríos, oscuros, relegado a la maldición de ser lo que es: una sombra encantada.
Dicen que el yanapuma antes era gente, vivía cerca de un río de aguas muy oscuras en el que solía bañarse de madrugada, luego de haber caminado sin rumbo preciso. Iba a cualquier lugar, cada tarde, arrastrando su melancólico andar y su desconocido nombre; pero, al llegar el amanecer, volvía a su incondicional refugio, a la hora de siempre.
La gente del pueblo, asentada a unos quinientos metros a la derecha del río y de su casa, veía pasar a este extraño y solitario hombre, por la única calle, o más bien trocha, que daba con la montaña, siempre en la hora del crepúsculo. "Gente mala debe ser, por eso camina solo", se decían entre ellos, y miraban con malicia el proceder de este personaje.
Cierto día, sucedió una desgracia en el pueblo. Dijeron que había sido un gran monstruo, peludo, mitad gente, mitad animal, y que había salido del río, exactamente desde la dirección de la casa más alejada de todas. El monstruo quiso comerlos, no cabía otra explicación, manifestaron después algunos testigos, y que por eso le repelieron con palos y piedras. Pero el enfrentamiento terminó mal para los pobladores, con más de cinco muertos en batalla.
Ante estos sucesos sangrientos y extraños, la gente decidió tomar medidas de fuerza. Sin mucho criterio, tras argumentar algunas razones mal fundadas, llegaron a un acuerdo: el culpable, definitivamente, vivía cerca, por el río.
De inmediato, provistos de antorchas y palos, la madrugada oscura en la que fueron a destruir y quemar la casa del yanapuma que todavía era gente, los hombres se sorprendieron al encontrar tanta rareza en la consumación de sus malintencionados actos.
Llegaron sigilosos, rodearon la casa con premura y al son de un grito de conflagración, se dispararon en brutal acometida, buscando la destrucción. Fuego, humo, el alba en su máxima expresión, escombros…, pero la víctima intacta, en el centro, desnuda… No se movía, tenía los ojos cerrados y el cabello aún húmedo de la zambullida de hacía poco. Tal vez, dado a que alguno osó apalearlo en más de una ocasión, soportaba el dolor con estoicismo; o no, quizás no miraba a nadie para no matarlos, porque bien que hubiera podido, así lo indicaba su vitalidad. Los hombres, al verlo tan a salvo, esta vez intentaron sujetar su cuerpo entre varios, dispuestos a trasladarlo a una hoguera, o al río; pero, he ahí que un canto apacible, de ternura, dulce, conmovedor…, los hizo retroceder, y mientras iban apartándose lentamente, el llanto y las lágrimas no dejaban de emitirse. De un instante a otro, el canto se hizo agudo, tal si la garganta del runapuma se estuviera reduciendo; aquí todos se dieron la vuelta para ver, y, qué ojos tan hermosos, igualitos a dos lunas llenas.También el cuerpo empezó a cambiar, mientras se retorcía y su cabeza giraba con violencia. De pronto, le salieron garras, y su cabeza y demás partes fueron tomando la apariencia de un tigre, no uno cualquiera; más bien uno negro, negrísimo. Y fue que su canto se hizo rugido, y sus pasos se aceleraron por la espesura boscosa sin dejar rastro.
Los hombres tuvieron miedo, por eso volvieron a encerrarse en sus casas; pero conforme pasaban las horas, iban preguntándose qué era aquella bestia, y qué valor tendría su piel oscura; de dónde había salido, qué representaba… La codicia los indujo a proveerse de sus lanzas e ir detrás de ella, para cazarla, quitarle la piel y mostrarla a los enemigos o a quien fuera, en señal de grandeza.
Salieron después del mediodía, siguiendo una dirección precisa, sin imaginar que desde el cimiento de un árbol cercano, por entre unas enredaderas y sobre la hojarasca, el runapuma los observaba sigilosamente. Ellos, ni se imaginaban.
No fue sino hasta el anochecer que los hombres, diseminados en grupos en la anchurosa selva, oyeron los gritos de las mujeres y niños dejados en el pequeño poblado. Ya cuando regresaron, en la trocha, o cerca del río, o en las puertas de las casas, los cadáveres se extendían de variadas formas, todos incompletos y con una característica en común: sin sesos.
Esa noche, el cielo mostraba innumerables estrellas y una luna de redondez casi perfecta. La claridad era mucha, podía verse el río, las casas, el inicio del bosque… Los hombres, sumidos en la tristeza y el miedo, agazapados cerca de un árbol, se cubrieron las espaldas; en tanto, subido en lo alto de una roca, el yanapuma rugió imponente. Se le veía huraño, amenazador, grande bajo el influjo de la luna llena, que además circundaba el perfil de su cabeza.
Ninguno se salvó de su ataque, a pesar de que hubo un gran enfrentamiento; tampoco pudieron huir, ¡menos!; bastó un corto tiempo para que los cuerpos cayeran igual que los otros.
Desde entonces dicen que esta fiera se alimenta de cerebros porque no entiende cómo los hombres, a pesar de tener conciencia, siempre se dejan llevar por la venganza y la ambición. Los mata por gusto, con el fin de quitarles el conocimiento, ¡para qué les puede servir la inteligencia!, ¡humanos torpes!
Dicen también que los ojos del runapuma son como dos lunas que brillan en la noche, porque cuando este era humano, se ponía a mirar horas y horas la luna llena. "Gente es este maldito, ¡su hijo de la luna es!", aseguran algunos cazadores antiguos, aduciendo haberlo visto en lo más profundo de la selva. "Solito anda, después cuando aparece la luna llena, se convierte en un tigre negro, y así se queda un tiempo; después se hace gente otra vez". En efecto, pasado el plenilunio, no se sabe nada de este misterioso animal.
Con el paso del tiempo, este ser encantado por la luna sigue existiendo en la vastedad de las selvas inexploradas. Va meditabundo, porque todavía busca la belleza de la noche, tras un destino incierto, acogedor…; pero de repente un día llega a un lugar de ensueño, fascinante, o ha vuelto a pasar por ahí y esta vez descubre que no está solo, que hay un humano mirando el riachuelo y la cascada de su ventura, sentado en su lugar, en donde nadie debería sentarse. Mira al pobre hombre y se compadece de su desgracia, qué poco alentador su semblante, y qué tragedia seguramente lleva consigo. Le observa detenidamente, todo el tiempo lo hará, hasta que anochezca; desde donde se encuentra nadie le ve, aunque de enfrente, si alguien se atreviera a mirar, echaría en cuenta dos ojos luminosos.
El hombre que yacía mirando la cascada, sobre una roca, en realidad observaba el agua de la orilla enrojecida por la sangre de un cadáver que hacía por lo menos una hora había visto caer de la cima. Ni se daba cuenta de la presencia del yanapuma, ni le importaba; sin embargo, de un momento a otro, impulsado por el deseo de la curiosidad, volteó la mirada, se levantó con rapidez y empezó a caminar hacia la cima. Desde donde estaba, le tomaría más de dos horas.
En el instante en que se dio la vuelta, en un segundo, creyó ver dos luces equidistantes, unos ojos tal vez, de alguna bestia, serpiente, o…, del runapuma. Un escalofrío le estremeció el cuerpo, tuvo miedo; aun así avanzó con precaución, paso a paso.
La oscurecida bestia empezó a seguirle, al principio sin dejarse ver; luego, con descaro, se apareció por entre los árboles y desde una distancia prudente, avanzaba conforme los pasos del atemorizado hombre: si este corría, o iba lento, o se paraba, igual hacía el animal.
Al cabo de un rato, con la llegada del final de la tarde, el hombre no podía más, le dolía todo el cuerpo y caminaba con el dolor de una herida reciente; pero no debía detenerse, a no ser que se diera por perdido y ahí nomás se quedase, a la deriva, cerca de la muerte. No, preferible morir de cansancio antes que abandonar alguna esperanza de vida. Y siguió avanzando. Varias veces intentó subirse a un árbol, y estuvo a punto de hacerlo otra vez sin que le importase ya nada, solo que el animal, enfurecido en gran medida, más que en las otras oportunidades, amenazó lanzarse con firmeza sobre sus espaldas si continuaba en ese afán.
Menos mal que decidió continuar, para su bien, aferrado a una idea desquiciada, suicida: lanzarse desde la naciente de la cascada, cien metros abajo, al riachuelo donde había visto caer el cadáver del niño. Se arrojaría con la intención de tocar el agua unos tres metros a la derecha de la orilla, recordando la parte más profunda, siempre y cuando hasta entonces no recibiera el ataque del animal. No, no le haría nada mientras no anochezca, pensaba, aunque desde ya sentía la proximidad de la luna llena.
La distancia para su plan se fue acortando; sin embargo, el runapuma, quizás previendo una probable salvación de su inminente víctima, se fue acercando sin contemplaciones, decidido, raudo, fiero en su acometida. El hombre, que era un cazador muy experimentado, se dio la vuelta para mirar y, ¡ahí cerca!, ¡diez metros!, ¡ocho!... En el transcurso de un indeterminado segundo, o milésimas de este, excitado por el miedo y con la cara lívida de terror, el hombre se agachó buscando proteger su cabeza, abriéndose paso entre los árboles y las hojas, y descubriendo muy cerca de sus manos una lanza dejada por quién sabía qué gente del pasado. De inmediato, acordándose de las historias que le habían contado, frotó el arma puntiaguda en las hojas del suelo, rápido, antes de que la fiera se abalanzara sobre su cabeza.
A tiempo usó la lanza, salvándose así. "Menos mal que decidí continuar, para mi bien", se dijo luego, aliviado, consciente de que el yanapuma se había marchado debido al frotamiento de la lanza en la hojarasca, por eso nada más; si la hubiera usado sin valerse de ese secreto, de nada le habría valido su ataque, muerto ya estaría, sin cerebro. Afortunadamente los poderes de las hojas secas le salvaron; ellas, y la consagración de la naturaleza en producirlas.
¡Salvado! ¡Libre del ataque de esa fiera negra! ¿Y ahora?
Caminó por entre unas enredaderas, avanzó presuroso siguiendo el borde de unas rocas interpuestas que formaban pequeñas cascadas, se detuvo, miró la enorme piedra por donde debería seguir, respiró hondo, más aún cuando observó a la distancia, en el extremo derecho, una silueta humana sentada en un descampado, mirando a la luna.
Quiso ocultarse, ir en otra dirección antes de ser visto; pero la silueta se dio la vuelta y empezó a llamarle por su nombre. Al oír ese llamado, reconoció la voz de un anciano que hacía tiempo le había enseñado muchas cosas. Se acercó a él, y así habló el anciano: "Acabaremos mal, todos vamos a morir…".
(Escribe: Miuler Vásquez González)
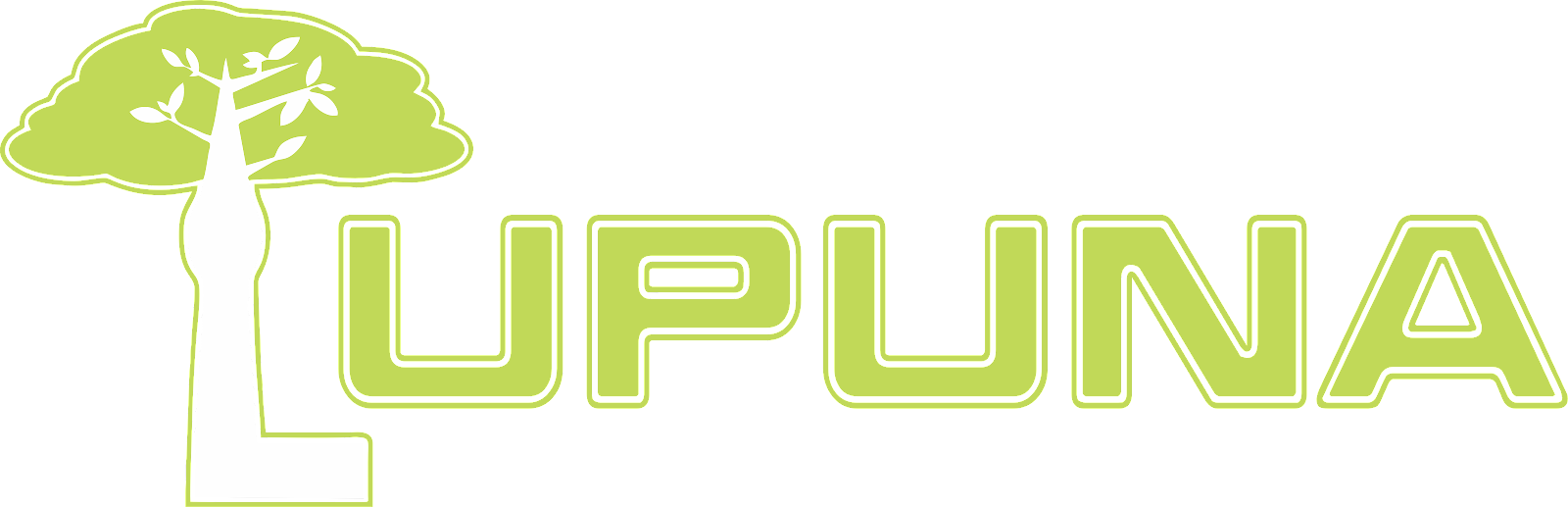






Publicar un comentario
0 Comentarios