Gavino Quinde Pintado
Relato: Los pollos de Maquén
Un grupo de personas se bajó desde el altillo de la carrocería para desperezarse, mientras los dueños de la carga y el chofer de la unidad buscaban argumentos para justificar la madera y animales prohibidos que llevaban.
Un hombre en mangas de camisa color celeste, sudoroso y portando un hermoso gallo color cenizo en los brazos, se dirigió hasta una huerta dentro de la cual unos frondosos árboles auspiciaban una alargada sombra.
El guerrero, después de sentirse libre, en el suelo, dio unos ligeros picotazos, estiró el cuello y lanzó un estentóreo canto. Después de este ritual de "cantar en cualquier corral", al decir de los amantes de gallos cuando se refieren a aquellas increíbles aves destinadas para las batallas, empezó a esparcir un shunto de hojas y a picotear el ambiente llamando a una posible germa.
No había terminado de cantar cuando en la vecindad, más específicamente dentro de la huerta, se desató una verdadera barahúnda de cantos y cacareos.
Un hombre de cabeza blanca y tez bronceada salió hasta la vereda y se quedó viendo a la enorme ave que se deleitaba sola, dando vueltas como si estuviera en medio de su harén.
El que lo cuidaba, al verlo llegar, le preguntó como si ya se conocieran, obviando cualquier saludo:
—¿Son suyos esos gallos?
—Sí que lo son, amigo. Pero el suyo es excepcionalmente grande —dijo en tono admirado, señalando al ejemplar. Y con la costumbre de todo buen gallero se acercó al ave y le tendió la mano. Este procuró picotearlo, pero entonces la sagacidad del visitante hizo que lo tomara detrás del cuello con un trato de maestro. —¡Es hermoso! —dijo, en tanto le acariciaba la base de las alas. — ¿Va a venderlo?
El dueño del "cenizo" dio un bufido y dijo casi contrito:
—¡Oh, no! ¡No está de venta! —pero entonces algo debió pensar, pues volvió con un brillo en los ojos, diciendo: —Pero sí lo puedo cambiar con alguno de los suyos. La verdad es que yo quisiera uno de tamaño mediano. Éste, como comprenderá, es demasiado grande para llevarlo por diferentes lugares.
Después de lo dicho se quedó como admirado de sus propias palabras y se volvió entre esperanzado e inquieto.
Félix Maquén, que era el dueño del lugar, aficionado y criador de estas magníficas aves, sonrió con total afecto y le invitó a conocer sus dominios.
Entrando al fondo de la huerta, frente al local principal de su vivienda, se ubica nada menos que un conglomerado de celdas de varios pisos donde están colocadas, en forma individual, las aves de pelea.
Con la sagacidad del hombre de negocios y ducho en los avatares de la gallística, Félix no se demoró en condescender lo que a su parecer satisficiera la oferta de su visitante:
—Si es así, escoge, hermano, el que te guste —dijo alargando la mano y señalando la cantidad y variedad de emplumados que en esos momentos sacaban la cabeza y atisbaban quisquillosos.
De esta manera llegó al círculo de influencia del poeta y gallero nombrado, aquel encomiable adalid de indiscutible calidad, y con él empezaría a tener la esperanza más recóndita en cuanto a encastar con alguna de las varias gallinas de raza que tenía.
El nuevo dueño del emplumado era más que atrevido, pues de inmediato lo puso en contacto con las susodichas encopetadas.
En esta oportunidad, el aficionado tenía una enorme gallina de raza que de alguna manera se asemejaba al campeón que le acababa de soltar. Era de indiscutible conocimiento que aquella no se había dejado convencer por ninguno de los plumíferos que tuvieron la insensatez de querer mancillar su dorada magnanimidad.
Quienes hurgan en las lides del amor dicen que muchas veces este fenómeno se da a primera vista. No es de pensar que aquel encopetado de afilado pico supiera esta verdad, pero sucedió que apenas entró en aquel laberinto de hembras espabiladas, miró como si se tratara de un conquistador que entraba dentro del harén de su incumbencia y de inmediato se dirigió a la bella. No es de decirse poco, pero aquélla le miró con un aire retador y de inmediato le entabló una bronca que habría de durar semanas. Los enormes espolonazos y patadas se sucedieron con un arrebato propio de gladiadores en el circo romano.
En la enorme huerta la pareja de aves descansaba de la lid para volverse a trabar como fieros combatientes. Cuando Félix perdía las esperanzas de ver procrear a esa hermosa con el nuevo inquilino que parecía un galeón en medio de una tormenta, y cuando ya se disponía a aislarlos para no permitir que se lastimen más de la cuenta, una tarde en que caía una lluvia avasalladora, de pronto, ella se rindió. El dueño pudo ver, conmovido, cómo aquella enterraba prácticamente el pico y se abandonaba a los designios del macho. En aquellas circunstancias, tampoco este se encontraba mejor que la "dama", pero, desde entonces, la pareja empezó a vivir bajo un romance propio de los más grandes amores y nunca más se los vio litigar.
Entonces vino la primera pollada, y quizá la última…
Fueron veinticinco los enormes y azulados huevos… ¡veinticinco! Maquén se encontraba la mar de dichoso con la cantidad mencionada. Sería necio el no estarlo, dada su afición extrema a las aves de esas características. Con un cuidado rayano en el extremismo le compuso una cusha y luego depositó las preciadas joyas en el lugar. En seguida vino la época del empollamiento. En esta etapa el hombre le llevaba todos los días agua y alimentos a la madre, hasta el mismo lugar en que se encontraba a fin de que no se debilitaran.
Cuando los polluelos empezaron a salir, la alegría del hombre fue indescriptible: todos habían logrado vencer a la áspera cáscara de su encierro, y ahora desbordaron en la huerta donde las demás gallinas con polluelos fueron quitados a fin de que nadie molestara a los nuevos preferidos. Pero la desbordante felicidad no quedó ahí, sino que, buscando a sus camaradas de inclinaciones semejantes, se portó con dos cajas de chelas para celebrar el acontecimiento.
Tener esa clase de aves significaba no solo un verdadero jolgorio, sino que la huerta se convirtió en un campo de batalla de calichines. No había diferencia entre hembras y machos. Todos contra todos se agarraban a pelear por el simple hecho de que por sus venas corría sangre litigante.
Todavía no cumplían tres meses de edad, y cuando ya el dueño preparaba una serie de proyectos para aquellos nuevos gladiadores, después de una larga noche amanecieron algo cenicientos y con una tos que los languidecía. Creyó que se trataba de algo pasajero y entonces recurrió al limón con ajo y miel de abeja para reponerlos, pero a la mañana siguiente aparecieron muertos dos ejemplares. Asustado con este acontecimiento recurrió al médico veterinario, un amigo suyo. Los comentarios que hizo este no eran halagadores, pero aún así fue corriendo a buscar la medicina recetada; una vez adquirida les convidó a los sobrevivientes con un ademán rayano en la desesperación.
Y eso fue todo. Al día siguiente todas las aves involucradas en esta camada, incluyendo a los padres, amanecieron muertas. La peste y algo más se los había llevado sin dejar ni siquiera algo para remedio.
Maquén, cuando relata este episodio de su vida, suele entornar los ojos y divisar más allá de lo que estos normalmente ven. Su asentada cabellera parece que se blanqueó más rápido de lo que quisiera como resultado de esta experiencia.Quizá no llora por el recelo de que sus amigos se rían de él, pero en el fondo de su corazón sufre como si hubiese perdido a algún miembro de su árbol genealógico.
Pero su dolor es comprensible. Y solamente se olvida de esto y de otros avatares cuando se desplaza por aquel magnífico puente sobre el río Huallaga. Entonces entorna los ojos y permite que su mirada viaje siguiendo las oscuras y torrentosas aguas. Sus amigos saben que esta fue una de las razones para que se quedara a vivir en la hermosa Bellavista. //
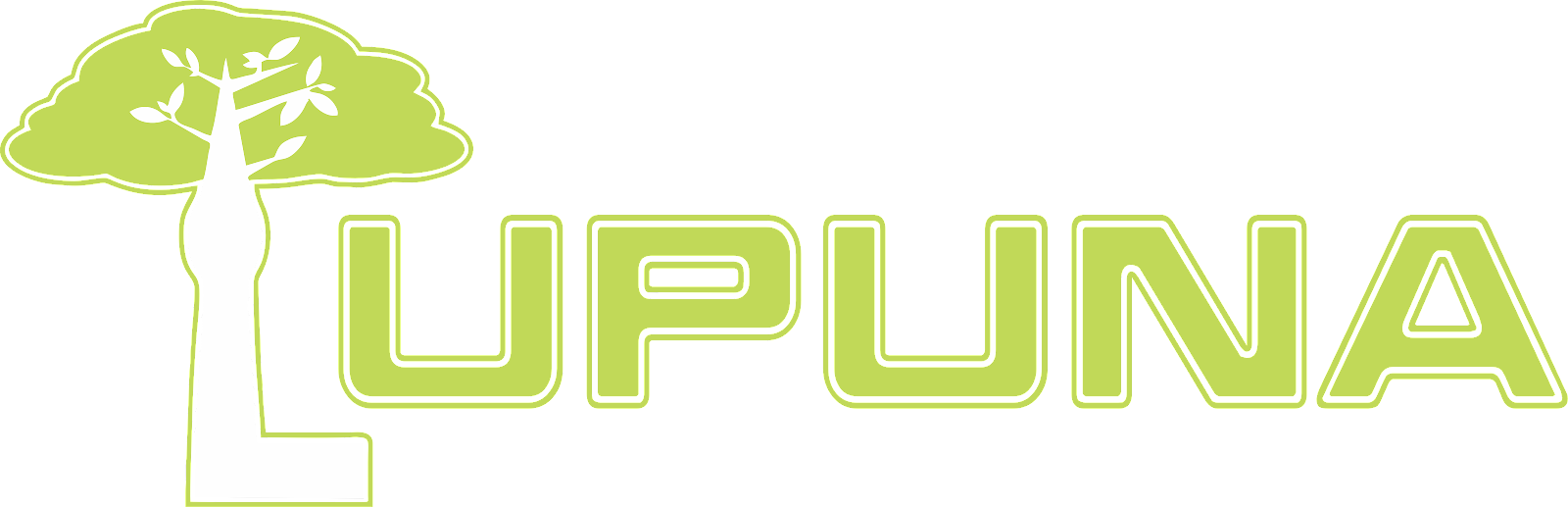






Publicar un comentario
0 Comentarios