Relatos
Relato: Jazz country
Autor: Ronald Arquíñigo Vidal
Lima (1982). Antropólogo. Publicó la novela "El diario negro de A. Bransiteff" (2006), y en el 2012, "Homicidas cotidianos" que es un conjunto de cuentos.
La joven caminaba por una explanada desierta y atacada por la oscuridad de un crepúsculo tenue. Llovía a cántaros, y en el horizonte se vislumbraba algo que ―ella creía― era el perfil de una manada de búfalos bebiendo entre unas rocas que se erizaban a lo lejos. Ella llevaba sobre el hombro izquierdo una guitarra, sobre la cabeza un sombrero panamá y unos anteojos puestos que en esos momentos no ayudaban mucho, pues, si bien podía adivinar el perfil de una manada de búfalos bebiendo entre unas rocas, a lo lejos, no conseguía advertir los ojos de barro que se sucedían entre sus pequeños pies desnudos. Estaba cubierta por una túnica negra que se ceñía a su cuerpo, esbozando sus senos y esa panza que a Tony Jackson volvían loco, en esas noches de cerveza y música country ingresando por las ventanas del establo, cuando resolvían ejecutar sus afiebrados instintos sobre un montón de heno seco, los trajes entre los pajonales, la luz de la luna derritiéndose sobre la espalda de Tony Jackson; Tony Jackson jadeando sobre su cara; los caballos mordisqueando unas hierbas. Había abandonado el pueblo ya hacía muchas horas, pero el camino por donde debían advertirse las luces de la ciudad aún no aparecía. Entonces temió encontrarse con la noche en medio de esa nada que era poco menos que la muerte. Se sentía como una lagartija amenazada por una boa constrictora. La lluvia, la soledad, la ciénaga que entorpecía sus pasos en ese camino desierto, la furia de los besos de Tony Jackson en su cuerpo; aquello sumaba a su pobre alma de mujer sin fe de una sensación de pisar mierda o tragarla. Sobre un promontorio, a lo lejos, se perfilaba el crepúsculo derretido como sobre un terreno de asfalto caliente. El cielo era tan grisáceo como una insulsa sopa de sémola; o dicho al modo de la joven, tenía el color de una rata preñada. Unos densos nubarrones destajaban la panza del cielo. De ahí la lluvia. De ahí que surgiera esto que parecía un escenario de guerra sin combatientes.
La joven susurraba ahora un jazz, de aquellos que le gustaban a Tony Jackson. Duke Ellington en el piano, Coleman Hawkins en el saxo, Gizzy Gillespie en la trompeta. Storyville, Nueva Orleans, Harlem, Chicago. Los recorridos que realizó tocando con Tony Jackson en las cantinas de los bajos fondos de esas calles pobladas por negros; las largas conversaciones en los baratos cuartos de hotel bebiendo cervezas alemanas, dejándose abrazar por el sol del invierno norteamericano. Ella tocando la guitarra, él el viejo saxo de su padre, un pelirrojo camionero de Arizona. Luego fue el anuncio de Tony Jackson. No habría más viaje para ambos, ella tendría que seguir por su cuenta. Él se quedaría en el pueblo por un tiempo más. Tocaría con una belga que rozaba la decrepitud. Ella insistió. En un inicio, la renuncia de Tony Jackson a su cuerpo era algo tan estúpido que no admitía comprensión alguna que aquel hombre llamado como un músico de jazz sin fama pudiera haberse agotado de su piel y de sus besos de mujer rubia, y entonces decidió abandonar el pueblo, no sin antes despedirse de Tony Jackson.
Se sentía fatigada, y un amargo sabor a excremento de caballo dominaba su lengua. Atrás habían quedado los besos de Tony Jackson, sus manos invadiendo su cuerpo en esa oscuridad lunámbula que abrigaba el interior del establo de su pensión, su barba raspando su cuello, la música de Satchmo ―ese negro con labios del tamaño de una maleta de viaje―, flotando entre el piso de tierra y las balaustradas, y el aliento tibio de los caballos confundiéndose con el sudor picante de la noche. Recordó esa mañana de su despedida. Vio el Mustang aparcado en la entrada del bar. Se oía la voz alegre de Tony Jackson entre unos brindis, la risa de la anciana. Estaba el saxofonista en la barra tomando una copa, junto a la anciana. Se besaban. Él con un cigarrillo entre los dedos, la otra mano con la copa; ella tomándole el rostro con sus manos envejecidas. La vieja era tan horrible como un murciélago aplastado por un Caterpillar. Tony Jackson advirtió su presencia, mientras le mordía la lengua a la anciana.
―Hola…―alcanzó a decir la joven, al tiempo que abandonaba la guitarra sobre una silla. Se dirigió al establo, con pasos cansados. Tony Jackson se puso de pie y le sirvió una copa a la mujer murciélago.
―Espéreme un momento. Vuelvo enseguida ―le dijo.
Una vez dentro, la joven se desnudó junto a la puerta. El sol hería un potro recostado sobre un rectángulo de tierra. Tony Jackson entró despojándose de su chaqueta negra. Se acercó a la joven y ella sonrió, pero antes de besarla, escuchó que ella le decía:
―Quítate esa maldita saliva de murciélago que tienes en la barba.
Tony Jackson cerró suavemente la puerta.
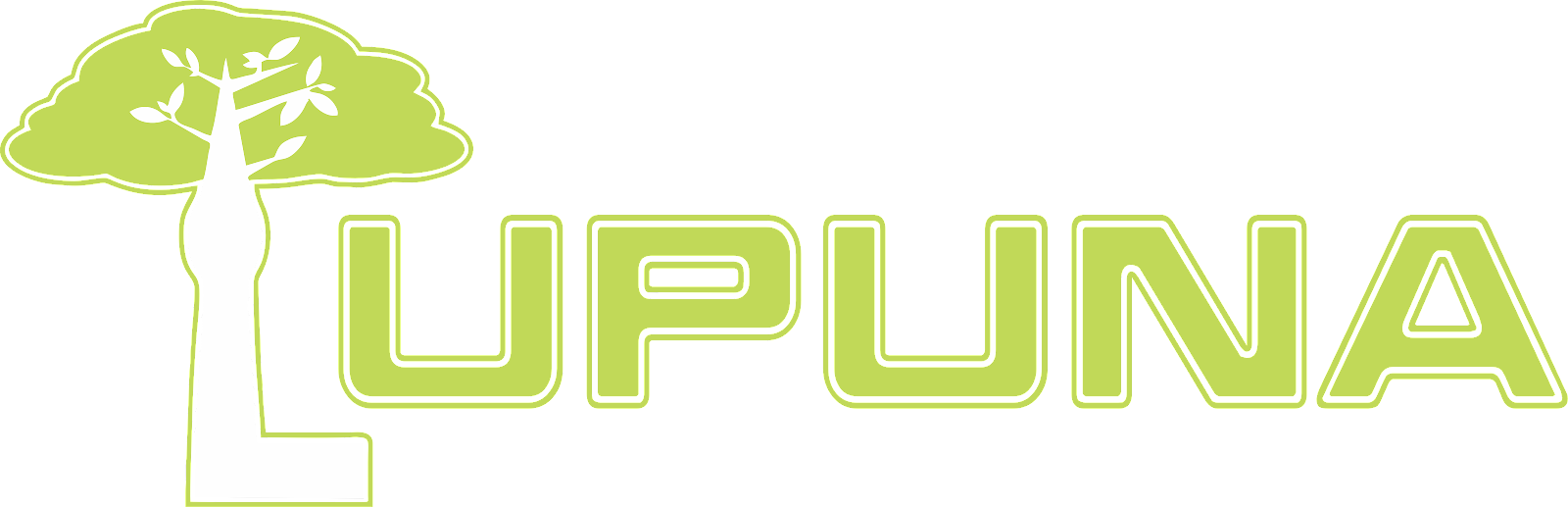




Publicar un comentario
0 Comentarios