Carlos Tafur Ruiz
Relato: El hombre que peleó con el cashapijuayo
Autor: Carlos Tafur Ruíz
Antonio acostumbraba ir los sábados por la tarde, cada vez que el tiempo lo permitía, a la Punta de Tahuishco. Le gustaba disfrutar desde allí los atardeceres, observar el río Mayo que estaba un centenar de metros más abajo, y el puerto en el que se veía atracar canoas y balsas cargadas de víveres.
Una de esas tardes bajó al puerto y vio a un hombre que descargaba de su canoa unos hermosos y grandes racimos de plátano. Más por curiosidad, Antonio le preguntó:
―¿De dónde ha traído esos plátanos?
Con un cierto orgullo reflejado en el rostro, don Basilio, que así se llamaba el hombre, respondió inmediatamente:
―De Yuracyacu, donde vivo. Allí tengo mis chacras. Pasado mañana voy a regresar porque tengo un arrozal que ya está amarillando. ¿Cuándo piensas ir por allá?
―No he ido todavía ni una sola vez, pero me han dicho que harto monte hay, y bastante para mitayear ¿En cuánto tiempo se llega?
―Como es de surcada, en día y medio cuando el río está bajo, y en dos días cuando está crecido y se tiene carga. Vete, ahí puedes conseguir tu terreno, puedes cambiar tu vida, hacerte más conocido.
La conversación duró un buen rato. Don Basilio, unos quince años mayor que Antonio, le contó entre otras cosas que cuando era más joven, alguien le habló de Yuracyacu y que él se animó, estableciéndose allí, decisión de la que no se arrepentía.
―Voy a pensarlo― dijo finalmente Antonio, despidiéndose cuando ya empezaba a oscurecer.
Mientras subía la cuesta, iba pensando en todo lo que le había dicho su ocasional amigo. Podría tener su terreno, hacer sus chacras, volver a Moyobamba de cuando en cuando y atracar en el puerto con su canoa cargada de plátanos, arroz, maíz, en fin, de todo lo que produjeran esas fecundas tierras. Conseguiría mujer, tendría sus hijos, se haría conocido, tal como había conversado con don Basilio.
Los días fueron transcurriendo y Antonio siguió acudiendo, cada vez que podía, a la Punta de Tahuishco. Su deseo de viajar iba creciendo, hasta que de repente se le presentó la oportunidad. Como mandados por Dios, dos atumplayanos, a quienes conocía, se encontraron con él y entre conversación y conversación le dijeron que iban a surcar al día siguiente. Podrían llevarle y dejarle en la desembocadura del río Yuracyacu.
―Mamá, mañana viajo por arriba del Mayo con unos amigos que me quieren llevar. Voy a probar suerte allá y si me va bien vas a poder ir tú. Prepara mi fiambre como para hacerles probar a ellos también —le dijo emocionado a la autora de sus días.
―Ya, hijo, te voy a hacer tus juanes, pero anda a buscar bijao; puede ser que mi comadre Shabi tenga. Mientras tanto, voy a agarrar a esa gallina papuja ―le respondió su madre con una premonitoria angustia.
En la noche, madre e hijo se dedicaron a los preparativos para el viaje. Apenas amaneció, Antonio cogió una bolsa enjebada en la que metió ropa y fiambre, se puso su sombrero riojano, agarró un machete y, despidiéndose de su viejita, enrumbó al puerto donde ya le esperaban sus compañeros de ruta.
Al atardecer del día siguiente llegaron a la desembocadura del río Yuracyacu en donde Antonio desembarcó. Puso sus pies en tierra decidido a cambiar su vida.
Pero dicen que el hombre propone, Dios dispone y el diablo lo descompone.
Para empezar, Antonio se colocó como peón mensualero en un fundo alcoholero en donde, por razones de trabajo, aprendió rápidamente a cortar la mañana con unos tanganasos de dos dedos ralos. Y la cosa le gustó y formó desde entonces parte de su diario vivir.
A medida que el tiempo fue pasando, sus sueños empezaron a desvanecerse, a alejarse. Cada vez que iba a reclamar su paga, el patrón le mostraba un cuaderno en el que se veía que todos los meses más era lo que debía que lo que ganaba. Y así, Antonio fue hundiéndose más y más, razón por la que perdió su trabajo. La mujer con quien se había unido al poco tiempo de empezar a trabajar y con la que llegó a tener un hijo, tampoco quiso continuar con él y le botó de la casa donde vivían.
Convertido ya en cliente humilde y permanente de chinganas, obedecía sumisamente lo que ordenaban, más aún si le recompensaban con aguardiente. En sus monólogos etílicos acostumbraba decir:
—El trago es el licor absoluto, según el capítulo dos, versículo tres, del evangelio de San Baco. Si era creación suya o en algún momento de su vida había aprendido tal disparate, era un secreto que él conservaba celosamente.
Eso sí, jamás provocaba líos. Muy por el contrario, muchas veces era objeto de bromas pesadas.
Un día, dos “pendejos”, haciéndole beber una buena cantidad de aguardiente, le llevaron a una huerta abandonada en donde se erguía un solitario cashapijuayo. Frente a la espinosa palmera, uno de sus acompañantes le dijo:
―Mira, si peleas con ese animal, te vamos a dar más trago. Anda, no te pongas miedoso. Tú eres bien macho.
A pesar de su lastimoso estado físico, Antonio se sintió herido en su amor propio. Como poseído por los “diablos azules”, empezó a dar puñetazos y puntapiés al cashapijuayo, cuyas espinas se clavaban y quebraban en su cuerpo hasta que, cansado y viendo correr su sangre, cayó desmayado. Un vecino que por casualidad ingresó a la huerta horas después, le encontró y recogió, cual Buen Samaritano, prodigándole atención hasta donde pudo.
Víctima de una terrible infección, Antonio murió pocos días después. Se cumplió así, de manera tragicómica y póstuma, lo que había aspirado: hacerse conocido, pero como el hombre que peleó con el cashapijuayo.
Relato extraído del libro “La llocllada”, Trazos / 2013
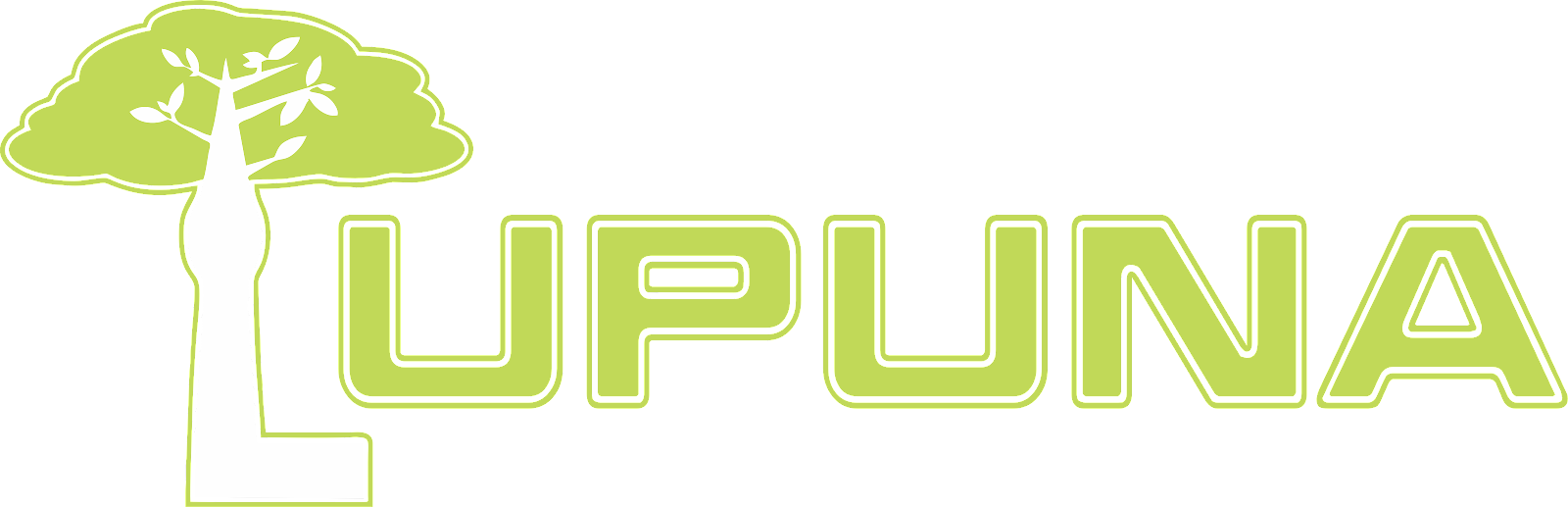






Publicar un comentario
0 Comentarios