Relatos
Relato: Rosas y pistolas
Rosas y pistolas
Julián Rodríguez Cosme
Una terrible pesadilla lo sacudió y despertó sobresaltado. Por los resquicios de la persiana se filtraban delgados rayos de sol invadiendo el recinto. La temperatura había calentado la atmósfera. Quizás por eso sudaba. Al menos eso pensó. Pronto advirtió que estaba mojado: su vientre y su pecho se hallaban completamente empapados. "Qué raro", susurró. Y apuntó los ojos a su abdomen. Lo que vio lo sacudió aun más. Aquel líquido que humedecía su cuerpo no era sudor, tampoco agua: era sangre.
Imágenes difusas le llenaron la memoria. Giró su vista al lado derecho de la cama y allí estaba ella, en medio de un charco de sangre.
Fue en ese instante que recordó que media hora antes había salido temprano de la fábrica donde laboraba como mecánico de planta. Amaba a su mujer y quiso sorprenderla con un ramo de rosas. Él siempre fue así: impredecible, detallista, romántico. Si no era un osito de peluche, era una cajita de chocolates u otras cosas con que sorprendía a Carmela, su hermosa mujer.
Además, ese día era una fecha especial: cumplían dos años de casados y acordaron salir a cenar a un restaurante de la ciudad. Por eso salió temprano del trabajo. Y ahora se encontraba allí, subiendo al tercer piso del edificio, a su departamento.
Al llegar, introdujo la llave en la chapa, la giró y abrió la puerta. En silencio buscó a su mujer en la sala, en el comedor y en la cocina. Pero ella parecía no encontrarse en casa. "¿A dónde se habrá ido?", pensó.
De pronto, oyó susurros y gemidos desde el dormitorio. Aún con las rosas en la mano, corrió a su habitación. Le fue fácil entrar, el picaporte no tenía puesto el pestillo. Lo que vio adentro fue como el impacto de un rayo que estremeció su cuerpo entero. Carmela se hallaba desnuda debajo de un hombre de piel cobriza, y se agitaba al compás del amante.
Por un momento no supo qué hacer y se quedó paralizado, cobijando pensamientos confusos, oscuros, con color a muerte.
Carmela se zafó de su amante y observó con pavor a su marido, quien, saliendo de su asombro, pegó un grito que estalló en el recinto. Mentó la madre. Carajeó. Hizo puños. Maldijo. Encolerizado, fuera de sus cabales, se dirigió al ropero. Abrió el compartimiento superior y cogió una caja de metal parecida a una urna. Y extrajo una pistola Taurus.
Su esposa, viéndolo fuera de sí, dispuesto a todo, imploró: "No, Ignacio, no. Perdóname. No quise hacerlo. No sé qué me pasó. Déjame que te explique". Entre tanto, el hombre de piel cobriza salió disparado de la habitación.
Ignacio quitó el seguro de la pistola, la rastrilló y salió tras él. Desquiciado, descendió los pisos inferiores hasta salir a la calle, pero el hombre ya no estaba. Maldijo otra vez. Y los pensamientos oscuros terminaron por inundar su cerebro.
La sangre le hirvió y achicharró sus venas y arterias. Los celos y la ira corroyeron sus entrañas. Algunos peatones al verlo armado agilizaron el paso con temor. Pero él no los vio. En sus ojos y en su mente se multiplicaba la escena de su mujer desnuda debajo del amante. Maldijo una vez más y volvió a su departamento.
Fue directo al dormitorio. Carmela, ya vestida, se disponía a huir de su cólera. Pero él la cogió de los cabellos y la arrastró hacia la cama. Le arrancó la ropa y, mientras la insultaba, la violó con furia.
Después la encañonó en la cabeza. Ella, completamente aterrada, imploró, gritó, rogó. Le pidió perdón de rodillas. Incluso le besó los pies. Pero él no se inmutó ante sus súplicas. Tenía la cabeza hirviendo de rabia.
Afuera, en los pasadizos del edificio, los vecinos se agolparon sobresaltados por los desgarradores gritos que provenían del departamento de los Pérez. Murmuraban. Preguntaban qué acontecía. Algunos, que vieron salir despavorido al amante desnudo, tejían hipótesis sobre lo que había ocurrido. En eso… ¡Banggg…! Se escuchó un disparo. Luego otro. Y otro más.
Los vecinos chillaron sobrecogidos de miedo. Algunos volvieron a sus departamentos, otros salieron a la calle. Llamaron a la policía.
Dentro del departamento, donde se suscitaban los hechos, en el dormitorio, Ignacio se encontraba sentado en la cama. Cansado. Ido. Sumergido en el abismo de la angustia. Lucía el rostro desencajado. Había perdido el juicio. Había perdido, también, la noción del tiempo. A su lado yacía su esposa. Inerte. Todavía tibia. Pero muerta.
Agobiado por la culpa y los celos, se recostó al lado del cadáver. Cerró los ojos un momento y se quedó dormido. Pero no por mucho tiempo. Solo un par de minutos. Pues la sangre que brotaba del cuerpo de Carmela invadió también el suyo.
Sintió sus manos y su vientre empapados. Por un instante imaginó que tuvo una pesadilla. Pensó que sudaba. Pero no. Pronto advirtió que no fue una pesadilla. El cuerpo inerte de su mujer lo devolvió a la realidad y entendió que se había convertido en un asesino. ¿Cuántos años le darían por eso? ¿Quince, veinte, treinta o cadena perpetua?
Pensando eso, observó con mirada inexpresiva las rosas tiradas en el piso. Las mismas que, media hora antes, comprara para ella. Su maldita Carmela.
Absorto, siguió contemplando las rosas. Poco después, se apuntó el arma a la cabeza.
Y ahora está allí. Pensando. Meditando. Divagando. Observando un vacío lleno de dudas. Mirando nada. Con una pistola en la cabeza queriendo halar del gatillo.
De afuera llegan fuertes pisadas desde el primer piso. Los policías están subiendo la escalera. En el trayecto quitan el seguro y rastrillan sus armas. Siguen subiendo. Se están acercando. Vienen por él.//
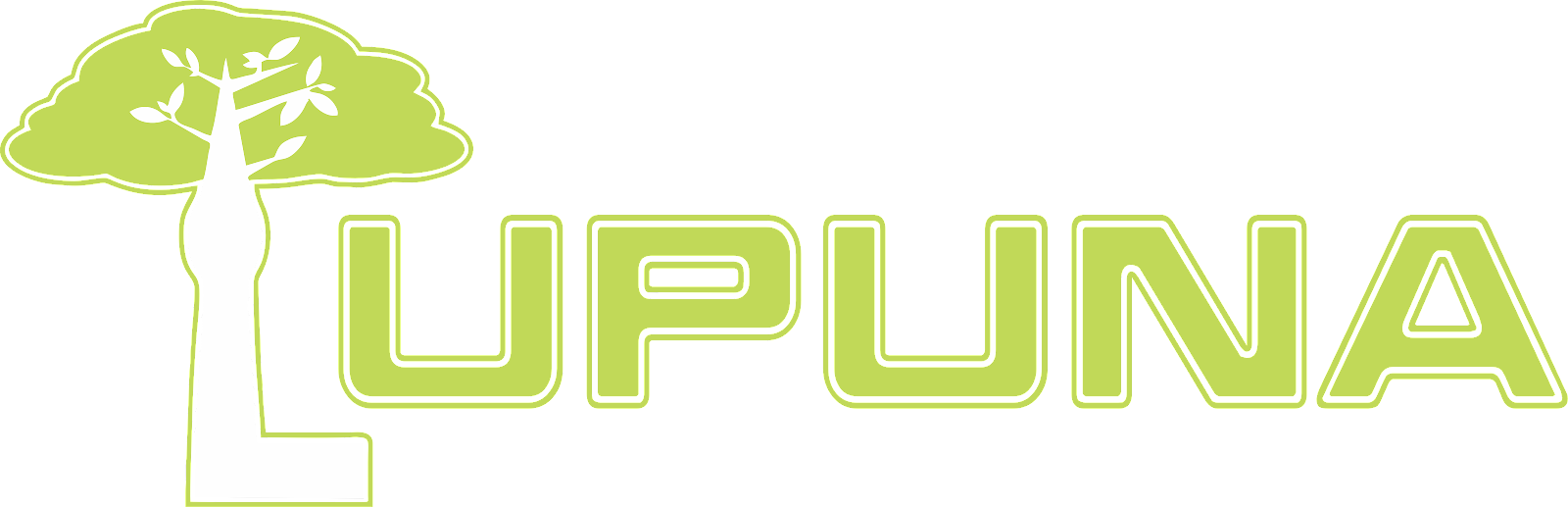






Publicar un comentario
0 Comentarios