Utopías y desvaríos
Utopías y desvaríos (17)
Recuerdo que en mi niñez, mi padre, siempre buscando despertar en mí algún talento, me hizo aprender algunos poemas. Debía yo tener cinco o seis años el día en que, por primera vez y en una plaza, en el aniversario de la ciudad, empecé: “¡cómo has cambiado pelona…!” Esa noche, los vecinos de mi barrio, aquellos que hasta ahora me ven llegar a la casa de mi madre y se rehúsan a llamarme “ingeniero”, sino más bien que se cagan de la risa cada vez que les digo que lo hagan, por supuesto bajo mi consentimiento, porque en realidad me da igual cómo me llamen, siempre que lo hagan con respeto; esa noche, decía, mis vecinos me vieron recitar, o se pasaron lo voz, no sé; pero uno de ellos, que siempre andaba en su bicicleta de aquí para allá, “cagoncito”, mayor ya, un día que me estaba yendo a la escuela, se paró frente a mí, me agarró del brazo y de inmediato sacó un cuchillo enorme y filudo. “¡Recita!”, me amenazó enseguida. A pesar del miedo, intenté rehusarme. ¡Peor para mí!: el tipo me aseguró que si no lo hacía, me iba a cortar mis bolitas, en ese mismo momento. Entonces yo, hecho un baboso, recité y recité… En adelante, conforme pasaban los meses, incluso años, tuve que esquivar a este verdugo; mientras tanto, en las siguientes semanas, empezó a sentirse insatisfecho con mis poemas, obligándome a memorizar otros. Yo le tenía mucho miedo, por eso siempre andaba con cuidado, aunque no valía la pena evadirlo, puesto que siempre me sorprendía, ¡no sé cómo!, desprevenido.
Mientras me amoldaba a mis “nuevos pasos”, mis vecinos de entonces, es decir, mis amiguitos, ¡más vagos!, que no iban ni a la escuela, hacían su parte también para complicarme la vida. Cada vez que me invitaban a salir, por ejemplo, se esmeraban en dejarme en alguna calle, al descuido, mientras ellos corrían a esconderse. Hasta ahora no entiendo por qué estúpida razón eso me asustaba, si conocía muy bien todo el lugar y era imposible perderme. Otras veces estos apestosos, escondían mis sandalias, porque sabían que mi madre me daba una paliza cada vez que las perdía. ¡Cuántas veces me hicieron eso!
La verdad es que siempre fui bastante introvertido, de una timidez exagerada. Lo era tanto, que una vez, estando yendo en esos microbuses que antes poblaban esta ciudad, cuando el cobrador me pidió que pagara el pasaje, no tuve el valor de hablar ni supe decirle que mi madre lo haría. Otra vez, en la escuela, habiéndose perdido mi cuaderno y yendo este a parar en manos de la profesora, no quise reconocer que era mío. Y es que en ese cuaderno, había escrito un montón de poemas y cartas, dedicadas a una compañerita que me gustaba, la más linda de todas, según mis ojos. La profesora preguntó de quién era, leyó mi nombre incluso; mas yo, firme, dije que no era mío. De lo que más miedo tuve, fue que se pusiera a leer mis escritos, me moría de la vergüenza de solo imaginarlo; pero ella solo me miró con una cara de seducción y burla, y guardó el cuaderno en su bolso, lejos de mí para siempre. Si bien nunca le dije palabra alguna a quien me gustaba, sí tuve reparos en las miles de veces que me masturbé, pensando en que tal vez iba a ir al infierno por eso.
Creía en Dios, en extremo, tanto que cada día oraba con devoción, antes de cada comida y de acostarme, o en ocasiones que fueran necesarias. En mis oraciones, le pedía Dios que hiciera morir al presidente de entonces, por subir de precio todas las cosas, o si estábamos lejos de casa, en otro distrito, rogaba que por favor viniera pronto a llevarnos un vehículo. Y claro, las peticiones más importantes eran en beneficio propio: tener harto dinero para comprarme mucha gaseosa y un montón de golosinas. Mis oraciones me daban paz, seguridad, refugio, y de no haber sido por un amigo de mi padre, que vino a sentarse a nuestra mesa, en un almuerzo, quizás podría haber sido hasta cura. El tipo, mientras oraba con los ojos cerrados, porque yo los mantenía así durante un rezo y quería que todos hicieran lo mismo, cual ave rapaz se prendió de la carne frita que adornaba mi plato, e intentó tragársela de un bocado, pero casi se atora en el intento, poniéndose al descubierto. Dentro de mí, tuve deseos retorcidos, quise matar a ese abusivo por comerse mi carne, solo que me contuve por vergüenza y timidez. Desde esa vez, no he vuelto a orar, por lo menos no de esa forma.
Al entrar en la secundaria, si bien ya nadie me hacía recitar porque crecí y ni loco iba a creer que me cortarían las pelotas, todavía me costaba bastante comunicarme, sobre todo con las mujeres. Una vez, una jovencita de un grado más que yo, tercero, me envío una tarjetita dedicada a mí. Nunca me había pasado algo así, por tanto, me sumí en un estado de abismal letargo. Lo peor fue en los días siguientes: cada vez que pasaba por su lado, me sentía tonto, deforme, infeliz..., por eso, si la veía venir a la distancia, daba la vuelta una cuadra entera, para no cruzarme con ella. En uno de esos días, lo recuerdo bien porque nunca me han gustado los paseos, fuimos cerca a una cascada bastante conocida, donde había un centro de esparcimiento. Ahí estaba con un tío a quien mi padre le sobornaba para que me acompañe siempre en estos casos, cerca de una piscina, viendo a la gente, cuando, de improviso, la vi, la chica de tercero venía en dirección a donde yo estaba. ¡No supe qué hacer! Sin decir palabra alguna, empecé a correr, rápido, mientras que ella iba tras de mí, llamándome por mi nombre. Ni me detuve, ni hice caso a las ordenes de mi tío: sólo anduve sin mirar a nadie, imaginando que todos se reían de mí, hasta llegar a mi casa, en por lo menos dos horas de carrera a toda velocidad.
(M.V.)
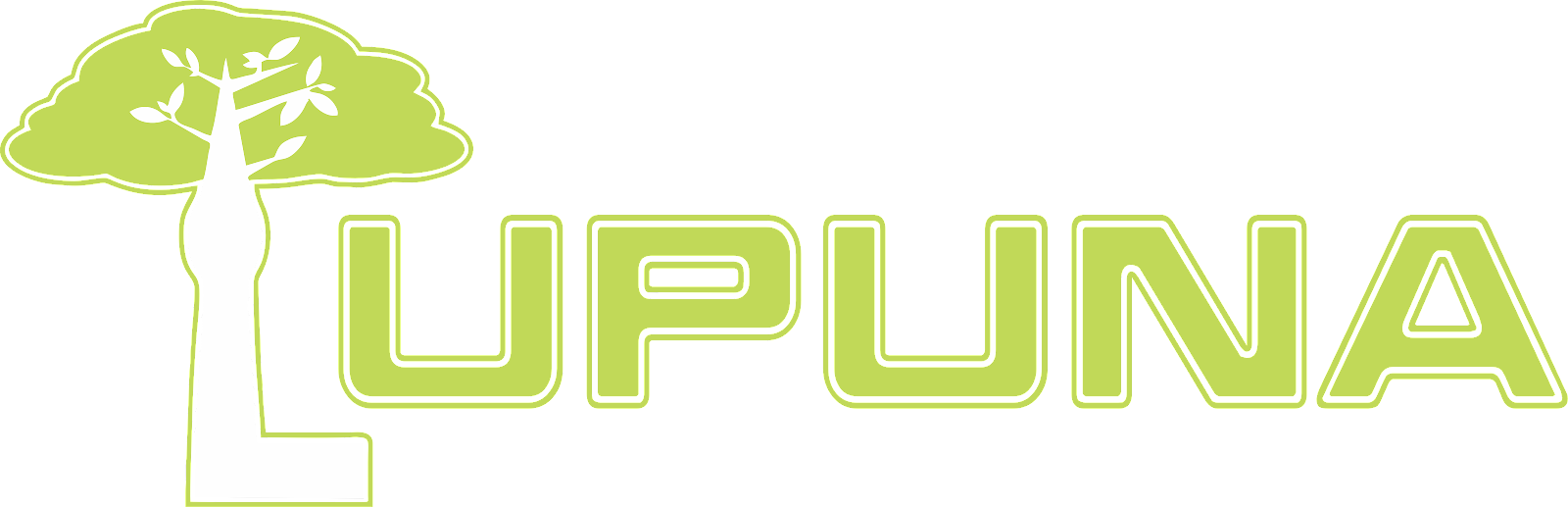





Publicar un comentario
0 Comentarios