Gavino Quinde Pintado
Relato: Hierba muerta
Autor: Gavino Quinde Pintado
Los pasos de la mujer rebotan displicentes siguiendo el oscilar del endeble báculo que se posa inseguro sobre el duro pavimento, en tanto los rigurosos rayos del sol se ensañan sobre su inclinada ancianidad.
Era joven aún cuando aquella menuda y endeble mujer, con su sosegada continencia, se trasladó junto a su compañero para convivir por el resto de sus días en aquellos tambitos con techos de yarina que ella misma ayudó a construir bajo la voz sonora del hombre, el llanto de los niños y el gorjeo del arroyo que pasaba en un extremo de la huerta de unos tres cuartos de hectárea.
Cuestiones singulares radicaban en que el hombre no sólo era padre de tres hijos, producto de una relación anterior, sino que además era ciego.
Con todo el peso acreditado, ella empezó a sobrellevar el hogar con un brío propio de la juventud sabiendo al menos que ya nunca estaría abandonada a su suerte, sin un lugar fijo donde refugiarse, después del abandono del padre y la muerte prematura de la madre, viviendo en un cuarto de alquiler.
La mañana de los sábados y domingos, apenas empezaba a clarear por el horizonte, la mujer tomaba al hombre de un brazo y, ambos enfilaban a la gran ciudad para mendigar el sustento. De acuerdo a lo obtenido dividía en partes iguales para los días de la semana y así garantizaba medianamente el no quedar del todo desabastecidos.
El tiempo transcurría pegajosamente pesado, el trabajo demandaba más de lo que ella podía atender. Los niños, uno de los cuales apenas tenía dos años de edad, lloraban a rabiar cuando no eran atendidos como debiera ser. La mujer tenía que darse abasto para ser padre y madre, no sólo en la manutención sino también en el cuidado, vestimenta, higiene y tantas otras cosas que entraña un hogar y una porción de hijos. No bastando con lo que las personas caritativas les brindaban, ella tenía que caminar a veces muchas cuadras para vender plátanos, yucas y hasta pallares que cosechaban en la huerta. Sin embargo, todo esto no representaba sino apenas el comienzo de ajetreos y desventuras.
Cuando los muchachos empezaron a crecer, al problema primigenio de la alimentación se sumaron otros, que ella no entendía. Al no haber asistido nunca a la escuela, era una mujer completamente ignorante; lo único que no desconocía era, eso sí, que cuando llegaba la hora de tomar los alimentos los muchachos venían desde cualquier rincón en donde se encontraban y exigían la comida.
De esta manera fueron pasando los años hasta que un mal día llegó la única hija de la casa con la noticia de estar embarazada. Entonces las cosas empezaron a empeorar, puesto que, achacosa como estaba y, habiendo fallecido su compañero, ya no podía mendigar escudándose en la ceguera. Pero si el panorama estaba de capa caída, cuando nació el nuevo inquilino la cosa se puso color de hormiga ya que éste no tenía ni padre ni familiar alguno que se preocupe por su supervivencia. Entonces la sufrida mujer hubo de lidiar una vez más a lomo partido para poder sobrellevar a su hijastra con su pecado a cuestas.
Así como el sol se levanta esplendorosamente por las mañanas sobre la vasta geografía de la tierra, muchas ciudades también van creciendo con un ánimo de jóvenes alpinistas allá en los empinados cerros.
La comunidad donde vivía, por ser lindante de la gran ciudad, también empezó a crecer con la vertiginosidad del río en la tormenta. Y así, lo que un día eran caminos chacareros, de pronto se convirtieron en prósperas calles transitadas, y las huertas se llenaron de viviendas. Su parcela no sólo quedó ubicada dentro de este conglomerado, sino que además lució al frente de un puente que se hizo para cruzar los cortes abruptos del arroyo.
Pero si la juventud crece, la ciudad se desarrolla y el sol se levanta en el reluciente día, contrariamente la vida va decreciendo y cada uno de los habitantes del planeta se va inclinando hacia el suelo, muchas veces acompañado con sus penas y dolor.
Un día la mujer anocheció con la sensación de estar muerta antes de haber estirado la pata, y todo ello a resultas que el hijo mayor de su pareja le había hecho posar a éste, un par de años atrás, antes de morir, el dedo índice en un documento que nadie supo para qué servía. Se enteró de la verdad, cuando una vecina le comentó que aquél se había adueñado de todo el terreno en que vivían.
Vano fue el esfuerzo que hizo para recuperar por lo menos un pedacito de suelo donde edificar el tamaño de un tambo en que ella lo había criado. Ninguna autoridad o representante de derechos humanos se molestó en hacer suyo el caso. Apenas una radioemisora expresó un comentario sobre este desdichado suceso, pero después, todo quedó en silencio, como si nunca hubiese existido.
La mujer lloró desgarradoramente cuando la policía la desalojó de aquel único lugar que ella conociera, y que un día fue feliz a su manera, sabiendo que al fin tendría un espacio donde desentumecer sus extremidades.
La desgracia había llamado a su puerta, y aquel muchacho a quien había despiojado en múltiples oportunidades y le había lavado las ropas interiores, era nada menos que el encargado de darle una patada en las posaderas, quizá como un singular agradecimiento a su esfuerzo y sacrificio.
La tarde llega temerariamente con sus grietas nocturnas. La noche se enfilaba sobre lomas y planicies lejanas. La mujer se levanta todas las mañanas de debajo de una empalizada donde ha puesto un hato de hules viejos y bajo el cual duerme sus últimos tormentosos días.
La miseria de su cuerpo atrofiado solo es comparable a la miseria de la maldad humana.
Entonces, con la apenas visión de sus achacosos ojos, enfila hasta la gran ciudad con la única esperanza de encontrar algún mendrugo de pan que lo alivie a pasar el día.//
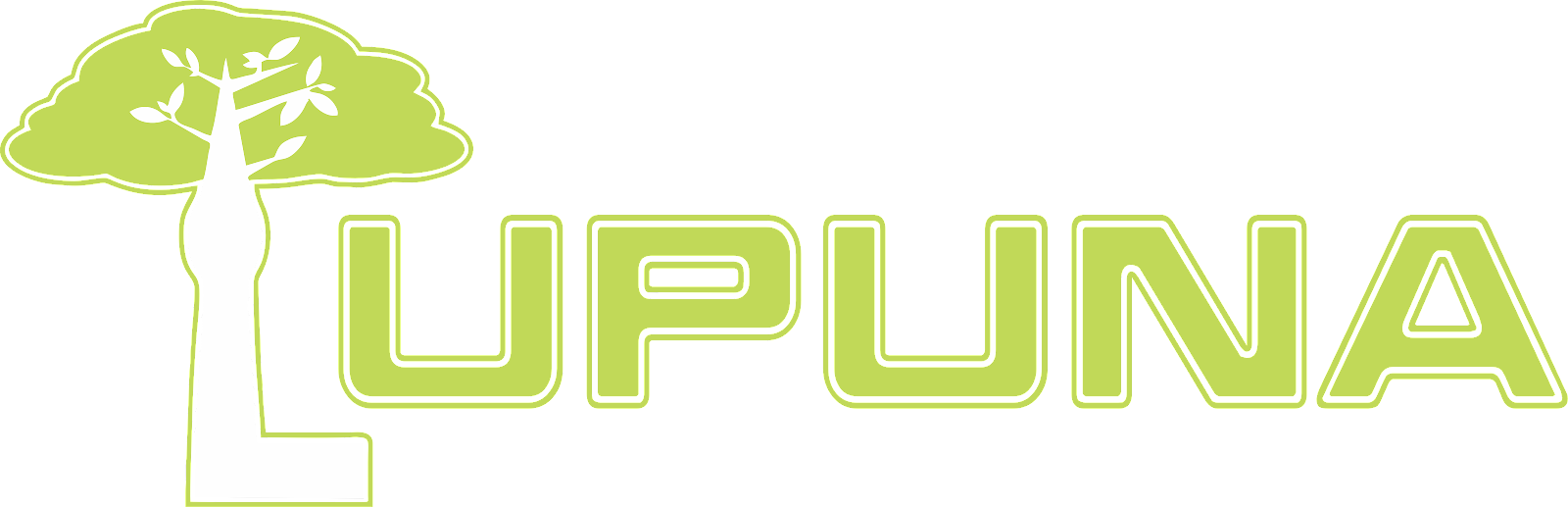







Publicar un comentario
0 Comentarios